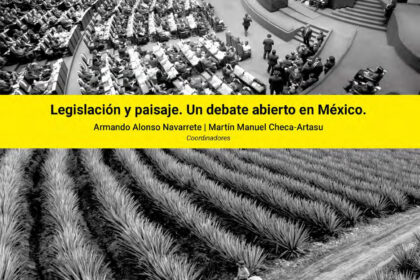Historic Center of Merida
Juan Carlos Mansur Garda
Profesor investigador de tiempo completo del Departamento Académico de Estudios Generales, ITAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1). Realizó su doctorado en Filosofía por la UNAV, España, y cuenta con estudios en Arquitectura y Música. Ha impartido cursos de Estética a nivel de grado y posgrado en diversas universidades de la Ciudad de México. Es fundador del Centro de Investigación de Estética Filokalía, y coordina los seminarios interdisciplinares de Estética y Ciudad que organiza anualmente con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y el ITAM. Sus principales áreas de investigación son Filosofía de la Belleza y Estética y Ciudad.
Farid Yagué
Egresado de la UNAM en 2010. Profesor de composición en la Universidad Marista de Mérida. Investigador independiente de arquitectura popular y sistemas constructivos tradicionales. Ha construido en el centro y sur de México, siendo la casa-habitación y las intervenciones en patrimonio histórico dos constantes en su obra. Recientemente ha proyectado la casa de Literatura y Música de Etla (Oaxaca), y la Casa-estudio La Mejorada (Yucatán). En 2015 funda el “Taller del Lugar”, que paralelamente a la Arquitectura, promueve los oficios y la educación, en conjunto con maestros y artesanos de la región.
Recibido: 16 de julio de 2016
Aceptado: 11 de octubre de 2016
Disponible en línea: 01 de enero de 2017
CC BY-NC-ND
“Para mi cualquier tipo de arquitectura, sea cual fuere su función, es una casa. Solo proyecto casas, no arquitectura”
(Wang Shu)
Resumen
Este artículo trata de la importancia de repensar y recuperar el concepto de habitar como principio esencial de la Arquitectura y del Urbanismo. Mediante dos ejemplos de intervenciones realizadas en viviendas del Centro Histórico de Mérida, busca incitar a una reflexión sobre el sentido e importancia de la conservación de este espacio, lo que implica recuperar los hábitos de vida y costumbres previos a los planes de Modernización económica y social de Mérida, planes que generaron una transformación en la forma de vida e intereses de sus ciudadanos, y con ello, transformaron la traza de la ciudad de Mérida y el abandono y deterioro del Centro Histórico.
Palabras claves: Habitar, Tradición, Mérida, Centro Histórico, Modernización, Restauración, Intervención.
Abstract
This article deals about the importance of rethink and recover the principle of dwelling as an esential principle of Architecture and Urbanism, and through two examples of intervention in houses of the Meridas Historic Center, seeks to motivate the reflection ot the sense and importance of Restauration and Intervention of this space, which implies the recover of habits and customs in dayly life of Merida that used to exist previous the economic and social Modernization that generated a transformation in the way of life and interest of citizens, and with that, the transformation of the shape of Merida and the abandon and deterioration of the Historic City Center.
Keywords: Dwelling, Tradition, Mérida, Historic City Center, Modernization, Restauration, Intervention.
I. Generalidades / Vivir y habitar el Centro Histórico
El ejercicio de las intervenciones arquitectónicas invita siempre a buscar y comprender la vida en una época, y a comunicar este sentimiento a otros; también incita a hacer sentir los espacios desde sus costumbres. Intervenir es dar vida y resaltar aquello que aún pervive en la comunidad y merece ser mostrado para ser vivido: los patios, los colores, las habitaciones. Adentrarse a intervenir las casas en el Centro Histórico conduce a reflexionar en el paso de la Historia, en las transformaciones que hemos hecho en nuestras formas de vida y en nuestra manera de comprender la ciudad, y a cuestionar el futuro económico y social que tendrá este espacio que –aunque tiene su valor-, ha caído en desuso, abandono (de ahí su deterioro), pues no hay gestión del patrimonio urbano que no requiera de un fuerte apoyo económico y de un proyecto de ciudad respaldado por las autoridades. Las siguientes líneas son un punto de vista que busca mostrar dos ejemplos de intervenciones de vivienda en el Centro Histórico de la ciudad de Mérida que contribuyan a la reflexión sobre el futuro del Centro Histórico, en espera de acrecentar el diálogo y la búsqueda de una respuesta y una propuesta para conservar uno de los patrimonios históricos tangibles e intangibles de la humanidad.
Vivir hoy día en el primer cuadro del centro de Mérida, permite viajar en el tiempo y en sus costumbres. Habitar las viejas calles es vivir continuamente de sus evocaciones, es empaparse de la vida y costumbres (todavía existentes) de una cultura y una época que aún respiran, de sus elementos que son aportes esenciales a México y al mundo: su música, sus poemas, su comida y su arquitectura. La noche y la hora de la siesta siguen llenando de silencio los barrios; los sonidos de los vendedores siguen marcando los ritmos del Centro Histórico: el panadero anuncia el atardecer y el heladero pregona que han llegado los días de verano. Los paisajes están compuestos no sólo de elementos materiales, sino también inmateriales. Son percibidos, pero también vividos, sentidos y recorridos. En ellos, los sentidos juegan un papel fundamental, pues facilitan la percepción e interiorización de los diferentes elementos y dinámicas por parte de los actores sociales. De este modo, el proceso de construcción social del paisaje se sitúa al alcance del análisis antropológico no como una imagen estática, sino como una realidad dinámica, sujeta a cambios y a la confluencia de múltiples interpretaciones, pues aunque el sentido de la vista suele ser el que privilegiamos a la hora de identificar y valorar un paisaje, lo cierto es que los otros sentidos juegan un papel fundamental a la hora de evocarlo: “el olfato, el oído o el tacto pueden ser mucho más potentes e inmediatos que el sentido de la vista a la hora de vivir o imaginar un paisaje, y en especial, sus elementos ocultos […]” (Nogué, 2007, p. 17). Así, la Arquitectura y vida del Centro de Mérida se vive desde la piel, desde los cinco sentidos y la memoria histórica. Cuando estos sonidos dejen de escucharse, la ciudad habrá perdido gran parte de su identidad, de ahí la importancia de la labor de las intervenciones que contribuyen a la conservación de la cultura tangible e intangible, que mantienen viva la identidad y esencia de una comunidad. Pues no es posible hablar de la restauración del patrimonio, sin hablarlo desde la vivencia de la Ciudad y la Arquitectura, no solamente desde las fachadas restauradas, sino desde la forma como han vivido sus habitantes, y cómo ésta vida devino y generó Arquitectura. Las investigaciones que se han hecho sobre el habitar, sea la ciudad o la vivienda, han puesto de relieve la esencia de las ciudades y han marcado una tarea especial para los arquitectos y restauradores, quienes deben intervenir el espacio tomando en cuenta la experiencia de vida que tienen los usuarios y su intencionalidad fundamental que es el habitar.
Se habita desde la totalidad de nuestro cuerpo y nuestra percepción multisensorial, pues uno se adentra en la Ciudad con ello, “mis piernas miden la longitud de los soporales y la anchura de la plaza… Me siento a mí mismo en la Ciudad y la Ciudad existe a través de mi experiencia encarnada. La Ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la Ciudad y la Ciudad habita en mí” (Pallasmaa, 2006, 42). De ahí la necesidad de una vivencia de la arquitectura que involucre todos nuestros sentidos, la memoria y evocación de los olores, la luz y la sombra, la intimidad acústica del sonido y el silencio en los espacios y en el caminar. (Pallasmaa, 2006).
La labor de quien hace restauraciones, o también de quien hace intervenciones, no está muy alejada de la labor del arquitecto; ambos tienen por finalidad proyectar y acentuar la vida, no buscan hacer una arquitectura que sea pieza de museo, que quede condenada a una forma de olvido, sino buscan traer al presente y reinterpretar una forma de vida que está aún ahí, dormida en la vitalidad de la ciudad y sus habitantes. De ahí la compleja tarea que tiene la restauración del patrimonio arquitectónico, que debe saber restaurar tanto el inmueble como los usos y vivencias de la Arquitectura, pues sólo el patrimonio cultural y espiritual puede dar sentido y valor último al patrimonio urbano y arquitectónico.
Así, conservar el Centro de la Ciudad de Mérida, es acercarse a vivirlo desde las campanadas matutinas de sus Iglesias y desde el revolotear de los pájaros que viven en sus torres, es invitar a sus moradores a transitar en las plazas para generar encuentros, y sólo desde la restauración de la conversación, del esperar, del saber estar y vivir el tiempo, tiene sentido restaurar la plaza y los jardines o los portales, porque ellos viven gracias a nuestra manera de vivir el tiempo; dar vida y restaurar las banquetas y las fachadas es esencial, pero sobre todo, dar vida al paseo y al caminar, es saber vivir cada rincón del Centro desde su tránsito de la noche al amanecer y sus silencios, para esperar el bullicioso día, y nuevamente la caída del sol y la tarde. Cada día inicia y termina esta construcción maravillosa llamada ciudad.
La anterior reflexión permite comprender por qué la problemática de restaurar el Centro de Mérida va más allá de la problemática monetaria que subvencione la restauración de sus edificios, así como la pertinencia o no de las disposiciones legales para intervenir. Antes bien, obliga a pensar cómo lograr acercar a la gente de Mérida a restaurar el valor patrimonial intangible y cultural de la vida que tenía Mérida antes de su modernización, y hasta dónde es posible y deseable hacerlo, pues al día de hoy podría decirse que la riqueza de la vida patrimonial de Mérida vive una pausa, la Modernidad la ha eclipsado: la ciudad del peatón desaparece frente a la ciudad del automóvil; las casas y la vida de vecindad, los juegos en la calle, la vida del comercio ambulante, los olores y los sonidos, el sol y el viento, desaparecieron cuando sus pobladores emigraron a las afueras de la ciudad en búsqueda de otra forma de vida y satisfactores, dejando de lado las tradiciones y su forma de vivir el tiempo, para adentrarse en el acelerado ritmo de la vida moderna y el desprecio por la tradición. Lo atractivo y desafiante para quien es invitado a restaurar lugares del Centro de Mérida, es convocar e invitar a que se conozca y habite la vida que dio origen a Mérida, y que se recupere algo del ser persona. Es un intento por abrir una puerta a la visión no moderna de Mérida, y a hacer vivir y mostrar los valores de la ciudad no moderna.

II. El abandono del Centro Histórico de Mérida
Como muchas ciudades de México, el Centro Histórico de Mérida sufrió el abandono y deterioro con la llegada de la Modernidad, una modernidad que buscaba imitar las formas de producción y vida norteamericano, que anunciaba la mejora en la calidad de vida abandonando las formas “tradicionales” de los pueblos, para entrar en la dinámica y productiva vida de la urbe que prometía traer felicidad y comodidad a sus habitantes. Para lograr este sueño era necesario la desaparición de la economía centrada en el monocultivo del henequén, y dar entrada a una economía “crecientemente urbanizada y diversificada”, lo que transformó a la larga la política y el urbanismo en Mérida (Peraza, 2015, p. 341). La así llamada “modernización de la economía local”, impulsada por el gobierno de Miguel Alemán, buscaba generar un impulso industrial y urbanizador. Este fenómeno, aunado al declive y desaparición de la industria henequenera, acrecentó la migración a la ciudad, y esto junto con las nuevas formas de empresa e industria, gestaron la nueva imagen urbana de Mérida, que sumada a las políticas económicas que buscaban la inversión pública y privada en las ciudades, fomentaron servicios, empleos y nuevos satisfactores materiales por medio de equipamiento, infraestructura y vivienda residencial y popular. (Peraza, 2015, p. 341).
El modelo de vida norteamericano que proponía la mejora de vida a través de los fraccionamientos y la urbanización a gran escala, fue configurando aceleradamente el estilo de vida y costumbres “tradicionales” de la capital de Yucatán. Se dio así una gran diversificación de actividades y espacios públicos, centrada en la expansión de la periferia habitacional y el comercio; los servicios se desconcentraron y trasladaron al norte de la Ciudad, gestando un proceso de declive de las tradiciones de Mérida, que “[…] acabaron por cambiar modos de vida arraigados en la tradición rural y campirana de la región por otros de carácter cosmopolita influenciados por el desarrollo de la Ciudad de México, la metrópoli del país y de su dinámica desarrollista” (Peraza, 2015, p. 342). La ciudad se consolidó como núcleo administrativo, comercial y de servicios para toda la región del sureste, lo cual conllevó a una modificación de la traza urbana, que junto con el mencionado crecimiento de la mancha urbana de Mérida, permitieron un nuevo escenario donde se desarrollaron los fraccionamientos de inversión pública y privada, para tratar de resolver la demanda social generada por el crecimiento demográfico producto del crecimiento poblacional y de la migración a la ciudad, generándose así, un desarrollo urbano espacial sin precedentes en la historia de la capital.
El énfasis en el desarrollo de la zona norte de Mérida, producto de las decisiones urbanas tomadas en ese entonces, generó una plusvalía que aceleró la migración de los pobladores más adinerados y la proliferación de un gran número de fraccionamientos de alto nivel social, así como la creación de avenidas como la avenida Alemán, Itzáes, Circuito Colonias y el Periférico, que mejoraron la vialidad, y por tanto, trajeron mayor confort e intercambio económico.
Sin embargo, esta transformación no siguió un principio ordenado, lo cual afectó al desarrollo y fisonomía de la ciudad “A Mérida el gran auge habitacional de los años setenta la tomó por sorpresa” (Peraza, 2015, p. 349), la regulación de la ley de asentamientos humanos llegó hacia finales de los setentas, cuando ya los fraccionamientos habían desarrollado un crecimiento desordenado que repercutiría en gran medida en el desarrollo vital del Centro Histórico, pues si bien esta transformación urbana y económica permitió modernizar y descentralizar algunos de los servicios más importantes de la ciudad, también es cierto que “En el Centro Histórico se acelerará el proceso de abandono como sector habitacional de clases altas, en marcha desde el periodo posrevolucionario, destinándose sus edificaciones a comercios, bodegas y negocios, siendo las clases medias las que permanecerán en sus márgenes, principalmente en sus barrios.” (Peraza, 2015, p. 347). El resto de la clase media tendrá una movilidad hacia el poniente y el oriente, donde se detonarán también desarrollos inmobiliarios, mientras la zona sur será ocupada por las clases marginadas, en una dinámica de asentamientos acorde a los principios económicos de la modernidad liberal de la oferta y la demanda, sin reparar que al no ser el Centro Histórico un lugar para invertir, por no despertar interés en la forma de vida que puede proponer, la zona irá perdiendo los servicios básicos de salud, educación, administrativos, etc. y con él se irá perdiendo gradualmente el sentido tradicional del vivir y sus costumbres, de la calidad de vida y de habitar el lugar (lo que no cumplía con las demandas estéticas y de ideales de vida de la modernidad).
El plan de desarrollo urbano de Mérida en el siglo XX generó una ciudad problemática, con “un carácter dual” de ricos y pobres que no tenía anteriormente el Centro Histórico, pues funcionaba como núcleo aglutinador y articulador de las diferentes zonas de la ciudad. Pero la creciente llegada de nuevos equipamientos urbanos generó una transformación que distinguió a las clases ricas de las pobres, y mientras que las primeras cuentan con servicios culturales, recreativos, de salud, educativos de carácter privado; en las zonas de las clases medias y bajas se cuenta con carencia de infraestructura orientada al desarrollo vial, de consumo, recreación, educación y salud (y cuando existen estos servicios, son básicamente de procedencia nacional). “Todo ello define a Mérida como una ciudad dual que a fines del siglo XX concentra el desarrollo y la inversión en su centro y norte urbano, y su subdesarrollo y gasto en el sur profundo, donde, sin embargo, viven cerca de dos terceras partes de su población” (Peraza, 2015, p. 349).
La pauta del desarrollo de la especulación y acrecentamiento del mercado inmobiliario se vio agravada por leyes inmobiliarias que en lugar de resolver, empeoraron la crisis del Centro Histórico, como las medidas tomadas por la Comisión Ordenadora de Usos del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY).
Así como las tradiciones de la Mérida antigua fueron muriendo junto con la decadencia del Centro Histórico, así también su economía fue en declive, pues la referencia del Centro como el lugar donde se podían abastecer los habitantes de productos de mejor calidad y a mejor precio, desaparece ante la llegada de las plazas y centros comerciales, lo cual desincentivará el acercarse al Centro Histórico como una forma de vida. Bancos, supermercados, cines, comercios, módulos de servicios públicos, podían ya abastecer la periferia de Mérida, sin necesidad de acercarse al Centro Histórico. La zona sur se vio privada de estos beneficios, aunque siguió contando con los beneficios de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, así como con el primer cuadro del Centro Histórico. Estas medidas afectarían finalmente al cuidado del patrimonio y terminarán con la identidad del Centro Histórico y su forma de vida. (Peraza, 2015, p. 351). En la situación actual el Centro Histórico ejercería la función de comercio popular, de administración pública, de lugar de recreación, cultura y turismo.
Lo anterior nos hace ver que la transformación que sufrió Mérida a raíz de su modernización fue una modernización de hábitos y formas de vida. De ahí las preguntas que surgen para los arquitectos a quienes se les pide intervenir las casas originarias de Mérida, ¿qué restaurar y para qué? ¿Qué tipo de intervención hacer y por qué?

III. Del barrio antiguo al moderno
El antiguo Centro de Mérida se estructuró en siete barrios: Santa Ana, Santa Lucía, San Cristóbal, San Juan, San Sebastián, Santiago y La Mejorada. Fieles a su vocación religiosa –denotada por los nombres-, cada barrio aún conserva en su corazón urbano una iglesia con su atrio. En algunos casos, como en Santiago, se construyó un mercado, un cine y una escuela en torno a la plaza central.
La migración de colonos del Centro Histórico al norte de la Ciudad durante el siglo XX, marcó drásticamente el cambio de uso habitacional a comercial de ciertos barrios. Las antiguas familias yucatecas cambiaron sus céntricas residencias por casas modernas en fraccionamientos alejados del ruido, del comercio, espacios más adaptados al automóvil. Las antiguas casas se volvieron tiendas, fueron fraccionadas, y muchas otras, desafortunadamente, abandonadas.
Por sus cercanías a los mercados mayores (Lucas de Gálvez y San Benito), los barrios de San Juan y San Cristóbal son por excelencia los barrios comerciales. Paralelamente, el barrio de La Mejorada, por su cercanía a la antigua estación de ferrocarriles y a las otrora bodegas, es un barrio comercial con talleres y almacenes, aunque todavía abundante en arquitectura habitacional.
Santa Lucía es un caso excepcional de uso mixto. Al ser un punto medio entre el Paseo de Montejo y la Plaza Grande, ha concentrado los negocios más sofisticados y claramente dirigidos a la población extranjera y no residente del Centro. Es el barrio que hoy más atrae (y concilia) a los antiguos moradores del Centro de Mérida, y representa su imagen moderna y renovada.
Santiago y Santa Ana son los dos mejores ejemplos de gentrificación, de cómo la población original ha sido desplazada por otra extranjera, de distinta cultura y de un mayor nivel adquisitivo. Consecuentemente se han vuelto los dos barrios habitacionales más caros y en los que más residencias han sido intervenidas y restauradas.
Aisladamente y como detenido en el tiempo, se encuentra el barrio de San Sebastián, que conserva aún su estructura urbana y es mayormente habitado por familias yucatecas. Al ser el límite con el sur de la antigua Mérida y la transición entre el Centro y barrios más conflictivos, es poco atractivo para poblaciones extranjeras, salvo unas cuantas calles adyacentes, que más bien pertenecen al Barrio de la Ermita, pintoresco por su singular edificación, su baja arquitectura y sus calles empedradas que recibían o despedían a los antiguos viajeros de Campeche.
Es así como hoy el Centro de Mérida es una red urbana y arquitectónica dramática: por un lado un sector comercial pujante, desordenado e invasivo, que ha transformado (y demolido) antiguas tipologías arquitectónicas; por otro lado un sector de habitantes extranjeros preocupado por intervenir y habitar antiguas casas, bajo el alto precio de la especulación inmobiliaria; y finalmente, un sector de antiguas familias yucatecas que se han reusado a abandonar sus residencias (muchas en pésimas condiciones) y en el que recae frágilmente gran parte de la memoria de la primera Ciudad.
Cabe mencionar que el automóvil marcó drásticamente el Centro Histórico de Mérida en el siglo XX. Las dimensiones de las calles fueron modificadas y la escala humana de los barrios fue afectada en sus banquetas, parques, plazas; y aún más, dentro de la misma arquitectura: antiguas crujías, zaguanes, pórticos y patios fueron invadidos por automóviles e incluso, convertidos totalmente en estacionamientos.
Por otra parte, el Centro Histórico de Mérida inició un gran cambio con la llegada de poblaciones extranjeras (en su mayoría estadounidenses, canadienses y europeos) a finales del siglo XX. Atraídos por las antiguas casas y apacibles barrios, aprovecharon los precios y el abandono para intervenir y habitar. Consecuentemente, estalló una actividad inmobiliaria que hasta hoy ha aprovechado la necesidad económica de los antiguos habitantes para transformarse en un negocio voraz.
La identidad de un barrio es construida por elementos tangibles como la arquitectura, las plazas y las calles, pero también por intangibles como la memoria y el imaginario colectivo. Los barrios intervenidos y habitados por extranjeros han ganado nuevas arquitecturas (no todas necesariamente contextualizadas) pero perdido muchos actos de convivencia humana. Muchas casas intervenidas son abandonadas gran parte del año y solamente ocupadas en temporadas vacacionales por sus nuevos habitantes, dando origen a calles con fachadas ordenadas, pero ausentes de vida interior. Ha sido el paso de un abandono constante a un abandono intermitente de la arquitectura.
Paralelamente, existe una población de nuevos habitantes de otros estados de México, con actividad constante en el Centro y con cierto vínculo con las comunidades extranjeras, convirtiéndose así en un sector intermediario con fuerte presencia en la intervención y la vuelta al uso habitacional del Centro de Mérida.
Sin embargo, hay un resquicio en la forma de ocupación de estos predios que permite hablar de una recuperación de la vida y el habitar del Centro Histórico. En la última década, se ha despertado el interés de jóvenes generaciones de mexicanos y extranjeros que buscan establecerse ahí para llevar una forma de vida más alejada de la velocidad y la especulación de la vida moderna; así como también lo hacen jóvenes yucatecos, que interesados por su historia y aprovechando la propiedad de las casas que fueron abandonadas por sus antepasados, empiezan a emprender su vida y sus actividades en el Centro, más allá de lo comercial. Muchos de ellos nunca perdieron el vínculo, pues al día de hoy siguen viniendo al Centro por negocios o actividades profesionales. Se vislumbra así, cada vez más, una vuelta a lo habitacional.
A continuación se presentan dos intervenciones realizadas a antiguas casas del Centro Histórico, que han permitido a sus moradores acondicionar la vida moderna a formas de vida tradicional, lo que les permite habitar de una forma similar (que no igual), a la que anteriormente se tenía en esa zona, ejemplificando una tendencia en las intervenciones actuales en el centro histórico de Mérida.

IV. Intervenciones en la Casa Santa Ana y la Casa La Mejorada
CASA SANTA ANA
La casa se ubica a tres cuadras del Paseo de Montejo, en la zona oriente del Barrio de Santa Ana. Es un caso típico de intervención en el Centro de Mérida, pues ahí abundan las casas divididas por antiguas familias para ser repartidas a sus herederos, o bien, divididas para ser rentadas a locales más pequeños. La casa fue dividida hace años en dos predios, uno de los cuales fue adquirido por una familia extranjera e intervenido en la década anterior. El paso del tiempo y la llegada de nuevas actividades demandaron la ampliación de la casa, lo que coincidió con la compraventa del predio vecino, alguna vez parte de la casa.
En esta obra se presenta una constante de las intervenciones actuales en el Centro de Mérida: la construcción de una cochera en la primera crujía (ya que antiguamente no todas las casas eran construidas con entradas para vehículos con animales, o contaban con grandes portones). La adaptación de cocheras ha sido un atractivo para los nuevos habitantes, incluso un factor determinante en la adquisición de la casa, lo que ha generado una polémica en el gremio, pues las partes más antiguas de la casa y muchas veces, las más significativas espacialmente, son sacrificadas para resguardar un vehículo.

CASA LA MEJORADA
La casa “La Mejorada” se ubica a dos cuadras de la antigua estación de ferrocarriles, en el barrio de La Mejorada. Durante muchos años estuvo abandonada, no obstante, nunca fue modificada en su estructura original de 1920, que corresponde a una crujía alineada a la calle y otra subsecuente con terraza al sur.
El proyecto consistió en consolidar muros y techos, en su mayoría dañados por la humedad, así como en la restauración de puertas de madera. Como intervención en la parte antigua, fue reconstruida la terraza al sur, respetando las dimensiones originales del tejabán (derrumbado por el último huracán) y reinterpretando el espacio de transición de concreto y acero. Se construyó un puente que articula la construcción antigua con la obra nueva, dos habitaciones con terrazas que confinan dos patios, uno al frente con piscina y uno atrás con el jardín y el viejo almendro.
En lo que se refiere a la fachada y a la primera crujía, éste ejemplo es opuesto al proyecto anteriormente descrito. Debido a que los nuevos usuarios ya habían vivido unos años en el Centro, entendían la importancia de habitar la primera parte de la casa (la más antigua, y en este caso la más valiosa), que ofrece un contacto más directo con la vida urbana, por lo que no se construyó cochera. De éste modo, se preservaron las carpinterías antiguas y se adaptaron sistemas de aislamiento acústico, ya que una de las razones de no habitar el frente es el constante ruido de las calles.
La obra nueva sigue las proporciones de muro sobre el vano de la casa antigua, con un lenguaje contemporáneo y bajo la premisa de conjugar materiales modernos (muros de concreto, vigas, columnas de acero y cancelerías de cristal) con los tradicionales que se encontraron en la casa (muros de mampostería, acabados de cal y carpinterías de cedro).



Reflexiones finales sobre un posible plan de restauración del Centro Histórico de Mérida
La reflexión anterior y los ejemplos mostrados permiten comprender por qué uno de los problemas que encarna el planteamiento de la restauración e intervención es el saber cómo volver a dar vida e interés a aquello que cayó en desuso y en deterioro, por no ser “moderno” e interesante. Lo cual confronta la propia labor del arquitecto y de todos los involucrados en el trabajo de conservación, pues se está viviendo una competencia entre los atractivos de la Modernidad frente a los valores de la vida tradicional. A pesar de esta disputa, es posible pensar y defender el valor de la conservación del Centro Histórico y sus tradiciones, con el interés de acercar a sus actuales y futuros moradores, y de reestablecer un sentido originario del habitar, pues conservar es -en un sentido amplio- mantener una forma de vivir, y muchas veces la arquitectura ha perdido su sentido originario de ser la morada de la vida, “En lugar de estar motivada por la visión social del arquitecto o por una concepción empática de la vida, la arquitectura se ha vuelto autorreferencial y autista” (Pallasmaa, 2016, p. 15), donde las viviendas se tornan en algo incapaz de provocar interacciones entre el cuerpo, la mente y el entorno del hombre. (Bloomer y Moore, 1982, p. 117.).
Así, una alternativa de intervención en el Centro Histórico es buscar restaurar aquellos elementos que permitan vivir con la comodidad de la Modernidad, pero ante todo, mantener aquellos elementos tradicionales que consientan en darle vida al sentido del habitar, eliminar al “homo faber” de la cabeza y de las metas del ciudadano común, pues “El gran error del homo faber reside en un convencimiento de que el hombre puede existir sin un domicilio fijo, que la tecnología es capaz de transformar el mundo de modo que ya no sea necesario experimentarlo a través de sus emociones.” (Pallasmaa, 2016, p. 13). La intervención, así, busca revivir los domicilios fijos, las emociones, la arquitectura en su sentido esencial de forma de vivir; por ello la necesidad e importancia de la intervención salta a la vista, porque es un sentido de recuperar la tradición y mantener viva una forma de vivir y habitar, un continuum en el espíritu del ser humano, pues como dice el citado Palasmaa:
“Las ciudades y los edificios antiguos son acogedores y estimulantes, puesto que nos ubican en el continuum del tiempo; se trata de amables museos del tiempo que registran, almacenan y muestran las huellas de un momento diferente a nuestro sentido del tiempo contemporáneo nervioso, apresurado y plano; proyectan un tiempo “lento”, “grueso” y “táctil. La modernidad ha acometido de manera prioritaria el espacio y la forma, mientras que ha despreciado el tiempo como cualidad indispensable de nuestras viviendas” (Palasmaa, 2016, p. 9).
El sentido de la intervención en la casa de Mérida va más allá del sentido romántico de perpetuar un pasado que nunca regresará; se avoca al sentido de sacar a la luz los aspectos esenciales del habitar. Es el sentido de recuperar la forma tradicional de vida que se marca como una forma de vivir más comunitaria, con mayor convivencia, donde haya más calidad de vida, como lo presenta Jan Gehl (Gehl, 2009), en su propuesta de la humanización del espacio urbano. El Centro es un lugar de recuerdos, es un lugar con vida política real, es una forma de no ser elitista, de hacer vida comunitaria, no aislada, de recuperar el sentido de núcleo aglutinador y articulador de las diferentes zonas de la Ciudad, a la que se hacía mención líneas arriba.
La casa del Centro podría ser impráctica, y en este sentido vale la pena repensar la importancia de habilitar aspectos “prácticos”, sin perder aquellos aspectos que permitan involucrarse con el sentido de vida “no moderno” de la ciudad y el habitar, lo cual nos lleva a hablar del tipo de usuarios que se acercan a buscar la restauración de la casa. Pocas veces nos damos cuenta que en ese deseo de conservar formas de vida, por otra parte, van también implicados el conocer y el conservar formas de construcción que permitan economizar y aprovechar la energía, el agua, la temperatura, a través de sombras y asoleamientos, de materiales y circulación de aire, etcétera. Bajo este punto de vista, sería un grave error no pensar en conservar el patrimonio para aprender de él. De aquí la importancia de repensar mantener la tradición de la casa de Mérida. Al igual, el Centro de Mérida es una gran lección de modernidad arquitectónica. Cuando la Arquitectura académica del siglo XX, en su afán de ser universal y atemporal, olvidó frecuentemente al lugar y al usuario, muchos constructores yucatecos entendieron que la modernidad es la tradición que no se deja morir: los muros sueltos se convirtieron en celosías que tamizaban la luz, los pórticos en terrazas con losas para tomar el fresco del atardecer; las crujías de piedra se hicieron ligeros pabellones sombreados y ventilados. En Mérida, la Arquitectura moderna dejó de ser obra de autor para convertirse en arquitectura apropiada, anónima.
Es importante acentuar que la restauración del patrimonio del Centro Histórico debe involucrar el aspecto económico, pues las restauraciones implican costos y formas de vida que obligan a replantear la relación con el mercado; por esto es pertinente la observación que hacen Bandarin y von Oers: “El mercado tiende a ocupar el vacío resultante, provocando distorsi ones y conflictos. Pero en lugar de culpar al mercado, conviene arrojar una mirada crítica sobre la forma y el significado de la práctica de la conservación, para renovar y actualizar las estrategias y herramientas de gestión del patrimonio urbano existentes, a fin de hacer frente a la creciente complejidad y al traspaso de responsabilidades.” (Bandarin et. al, 2014, p. 169). También es importante tomar en cuenta que el aspecto económico no es el factor esencial de la ciudad, sino ante todo lo es el de habitar, por lo cual es necesario retomar el habitar en su esencia (algo no está bien cuando quien decide construir o intervenir un espacio no está dispuesto a vivir ahí). “Fundamentalmente, son las comunidades locales las que construyen el lugar y no los arquitectos o diseñadores… mediante sus actividades y conductas cotidianas, sus creencias, sus tradiciones y sus sistemas de valores, obteniendo así una experiencia singular que sólo puede apreciarse realmente participando en ella” (Bandarin et. al, 2014, p. 163), de aquí la importancia de la regulación del mercado inmobiliario, “Dentro de este esquema, el patrimonio urbano es también una infraestructura similar al saneamiento o el transporte. Al igual que estos sistemas, el patrimonio urbano no puede dejarse solamente en manos de las fuerzas del mercado, se necesita un marco regulatorio con instrumentos de incentivo que mantengan y mejoren su significado e importancia a nivel local, al tiempo que actúan como catalizador del desarrollo socioeconómico a través del turismo, el comercio, y la revalorización del terrotorio y los inmuebles” (Bandarin et. al, 2014, p. 182). Por eso la prisa por revitalizar y quitar usos, derruir, puede ser un error.
En el proceso de restauración del patrimonio es necesario tener amor por el sitio. Los lugares son sitios de amores, de aquí que el primer paso para ir al Centro es quererlo; no es ser idealistas, es aceptar que vivir en un Centro Histórico puede ser difícil, pero saber que hay aspectos de la vida del Centro que merecen ser sacados a la luz y ser acentuados. El Centro Histórico es un mundo inmerso en signos y símbolos que requieren ser mostrados, y si la mayor herencia es la memoria y preservar el amor, en el Centro hay que dejar las cosas, guardarlas, dejarlas quietas, para que la gente que se fue y desapareció regrese y vuelva a usar los espacios y encontrar ahí un sentido de vida.
Cuando el administrador público o el inversor se enamore, descanse, pasee, conozca el Centro y lo viva, volverá y rescatará al Centro, pero esto no pasará hasta que no lo vea como un ideal estético, como una posible forma de vida, y comprenda lo que afirma el citado Banderini, a saber, que el patrimonio urbano, material e inmaterial, constituye un recurso capital para mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas y fomentar el desarrollo económico y la cohesión social en un contexto de cambio mundial, pues considera que el futuro de la humanidad depende de la planificación y la gestión eficaces de los recursos, razón por la cual la conservación se ha convertido en una estrategia de conciliación sostenible del crecimiento urbano y la calidad de vida.
En este sentido, conviene hacer ver que el arquitecto no resuelve un tema económico a través de la Arquitectura, así como la Ciudad no resuelve sus problemas económicos a través del Urbanismo, la restauración, el desarrollo inmobiliario. La Arquitectura contribuye a hacer felices a las personas, a brindarles un sentido pleno de vida comunitaria. Por esto, dentro de las Estrategias de Patrimonio Histórico de Mérida, está como propuesta -además de la recuperación de las fachadas y los monumentos históricos y los edificios- realizar acciones y programas que fomenten la conservación y utilización del patrimonio cultural edificado.
De aquí la necesidad de proponer algo “interesante” en el Centro Histórico, en que haya un sentido de vida para los que van a vivir ahí, no en un intento de volver a las actividades del pasado, pero sí al sentido de habitar del pasado. ¿Qué sería este hacer algo interesante? Por lo pronto se puede hablar de una diversidad de usos, de limpieza, de transporte digno, como base previa antes de hacer una gran arquitectura para que regrese la gente y que logre identificar el ser y el estar; el verdadero habitar involucra el ser y el estar, muchos de quienes restauran las casas en Mérida no viven la Ciudad, están en la ciudad, pero no son ciudadanos, no se involucran, simplemente usan esporádicamente los espacios buscando seguridad o bajos precios. Por ejemplo, se puede hacer de las casas escuelas, oficinas, bancos.
De aquí que el arquitecto deba ser muy sensible al interpretar, “no hacer nada con urgencia”, ese debería ser el principio del urbanismo. Así como en música hay silencios y pausas, así debería ser la elaboración de las ciudades; la vivencia de las ciudades es una casa grande con sus pausas, silencios, espacios. Parte de las ciudades deben dejarse en pausa, es decir, el conjunto de elementos, espacios y actividades presentes en todo paisaje cultural permite la generación de un escenario totalmente vivo, en el que el paisaje adquiere varias dimensiones: la vivida, la recreada, la sentida, etc., dando lugar a la generación de paisajes propios, singulares, reflejo de las trayectorias vitales de quienes se vinculan tanto directa como indirectamente a los mismos: quienes los habitan, quienes los visitan, quienes los gestionan, quienes los publicitan/difunden, etc.” (Durán, 2011, p. 195).
V. Epílogo
Evocar la arquitectura del Centro de Mérida es evocar la luz. Sin ella, no se revelarían las formas y tampoco existirían las sombras. La arquitectura es una de las experiencias humanas que más profundamente queda grabada en nuestra memoria. Es tan estrecha la relación entre la casa y el usuario que cuando el usuario muere también la casa muere, como ocurre en la tradición de la casa maya, donde al irse su constructor y habitante, ésta se desvanece con el tiempo.
Vivir en el Centro de Mérida es una intensa lección, es entender cada vez más que la ciudad no solamente la construyen los arquitectos, sino todos aquellos hechos intangibles que se celebran siempre. No se trata de la Historia, sino de las historias diarias.

Referencia
Banderini, Francesco y Van Oers, R. (2014). El paisaje urbano histórico, la gestión del patrimonio en un siglo urbano. Madrid: SNSFS Rfiyotrd.
Bloomer, K. & Moore, Ch. (1982). Cuerpo, memoria y arquitectura. Madrid: Hermann Blume.
Duran, I. (2016). El paisaje histórico urbano de Sevilla y las manifestaciones festivo-ceremoniales. En R. Fernández-Baca Casares, P. Salmerón Escobar, N. Sanz (coordinadores), El paisaje histórico urbano en las Ciudades Patrimonio Mundial. Indicadores para su conservación y gestión II. Criterios, metodología y estudios aplicados. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, UNESCO. Disponible en linea en: http://grupo.us.es/tecude/uploads/produccion-cientifica/120.pdf
Gehl, J. (2009). La humanización del espacio urbano. Barcelona: Editorial Reverté, Barcelona.
Nogué, J. (ed.) (2007). La construcción social del paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva.
Pallasmaa, J. (2016). Habitar. Barcelona: Gustavo Gili, SL.
Pallasmaa, J. (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili.
Peraza Guzmán, (2015). El desarrollo urbano en Mérida, en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, volumen IV el siglo XX, Tomo II en la Antesala del tercer milenio, (coord Carlos Chanfón y Lourdes Cruz González Franco). México: UNAM, FCE.
Programa de desarrollo urbano de Mérida (2012). Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones, 10 de noviembre de 2011. UNESCO.