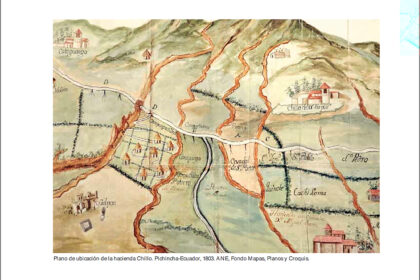Doi:
Review: Françoise Choay (1992) The Invention of the Historic Monument. Spain. Gustavo Gili, 2007
a Ricardo Antonio Tena Núñez
aInstituto Politécnico Nacional: ORCID.
Recibido: 29 de marzo del 2025 | Aceptado: 30 de marzo del 2025 | Publicado: 31 de marzo del 2025
Resumen
Seguramente, entre los libros más consultados y citados sobre el tema de patrimonio en las academias de Arquitectura, Urbanismo, Arqueología, Historia del Arte y Conservación -y en los selectos ámbitos gubernamentales (culturales) donde estos especialistas participan-, destaca el libro de Françoise Choay (1925-2025): Alegoría del Patrimonio, publicado en francés en 1992 por Ediciones de Seuil y 15 años después (2007), la Editorial Gustavo Gili de Barcelona publicó la primera edición en castellano.
A 28 años de distancia de la primera edición, el libro no solo destaca por la vigencia de la temática y problemática que aborda y de alguna manera anticipa, sino que encuentra nuevas expresiones y desafíos, con el explosivo desarrollo de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), hasta la inteligencia artificial (IA), comandadas por el capital global (financiero, inmobiliario, cinematográfico y turístico, entre los sectores más visibles), justo en el contexto neoliberal que impacta la producción arquitectónica y urbana, colocada en el centro de la “competencia en y entre ciudades” (Fernández, 1997), donde el patrimonio potencializa su importancia en los mercados internacionales y soporta un lucrativo componente de la llamada “marca de lugar” (Tena, 2023), visto como un nuevo y poderoso sentido del patrimonio que desborda el expuesto inicialmente por Choay como alegoría y crítica al “culto del patrimonio histórico” y que, desde entonces, desplegaba la reflexión en distintas direcciones, pero sin despegarse de su materialidad y sentido social (humano).
Palabras clave: Patrimonio histórico, Françoise Choay, Patrimonio construido.
Abatract
Surely, among the most consulted and cited books on the subject of heritage in the academies of Architecture, Urban Planning, Archaeology, Art History, and Conservation – and in the select governmental (cultural) spheres where these specialists participate – Françoise Choay’s (1925-2025) book stands out: The Invention of the Historic Monument, published in French in 1992 by Éditions du Seuil, and 15 years later (2007), Editorial Gustavo Gili of Barcelona published the first edition in Spanish. A 28 years after the first edition, the book not only stands out for the relevance of the themes and problems it addresses and in some way anticipates, but it also encounters new expressions and challenges, with the explosive development of the so-called information and communication technologies (ICT), up to artificial intelligence (AI), commanded by global capital (financial, real estate, film, and tourism, among the most visible sectors), precisely in the neoliberal context that impacts architectural and urban production, placed at the center of the “competition in and between cities” (Fernández, 1997), where heritage potentiates its importance in international markets and supports a lucrative component of the so-called “place branding” (Tena, 2023), seen as a new and powerful sense of heritage that overflows what was initially presented by Choay as an allegory and critique of the “cult of the historic monument” and that, since then, unfolded reflection in different directions, but without detaching itself from its materiality and social (human) meaning.
Keywords: Historical heritage, Françoise Choay, Built heritage.
Reseña
El libro destaca por varias razones, entre ellas la elección de Choay de centrarse en el análisis del patrimonio construido, implicando a la Arquitectura y el Urbanismo, pero también por su papel y competencia a la Arqueología, la Antropología y la Restauración, elección que no fue de ninguna manera arbitraria, si se considera su formación (en Filosofía de las Ciencias y en Historia de las Ideas –alumna de Hyppolite, Bachelard y Levi-Srtrauss-), con una trayectoria académica y editorial especializada, que muestra una exhaustiva investigación en esos campos, baste recordar que fue directora del Instituto de Urbanismo de París VIII, profesora desde 1966 en numerosas universidades europeas, en Estados Unidos y Japón, cuyos alumnos ahora son investigadores en países de los cinco continentes; entre sus publicaciones más conocidas destacan: su primer libro sobre Le Corbusier (1960), El Urbanismo, utopías y realidades (1965), La regla y el modelo (1980) , entre otras (Pane, 2025), donde se aprecia un interés por el significado de las edificaciones, mas por los usuarios (público) que por los creadores, situados en contextos geográficos, epistemológicos e históricos diferentes, en los que además, se aprecia una valoración distinta por parte de especialistas, dueños y responsables de –en su caso- preservarlos y documentarlos y aprovecharlos, bajo diferentes formas del Poder.
Respecto del libro y su contenido, conviene comentar que está integrado por una valiosa introducción y siete capítulos, los primeros seis presentan una secuencia temporal y contextual, primero, sobre el proceso de configuración del concepto de monumento y la transición a monumento histórico (I-V), la emergencia del concepto de Patrimonio urbano (V) y la irrupción de la noción de “patrimonio histórico” y sus implicaciones en la “era de la industria cultural” (VI); mientras que el capítulo VII es un anexo (documento de 1830 sobre la institución del cargo de inspector de monumentos en Francia).
De entrada hay que señalar que el primer problema que enfrenta la lectura del libro, se refiere al título: Alegoría del patrimonio. El cual se puede intuir o imaginar no con pocas dificultades, aun si se conoce del tema y la obra de Choay, pero lo cierto es que no encuentra respuesta firme fuera del texto, siendo necesario empezar por el principio, para llegar justo al final de la introducción, donde señala:
“En suma, no he querido hacer de la noción de patrimonio histórico y su utilización el objeto de una investigación histórica, sino el sujeto de una alegoría.” (p. 21)
De manera que, la distinción entre el objeto y el sujeto nos coloca ante una postura filosófica particular, si acaso dialéctica entre lo real y lo racional, pero donde la alegoría se refiere al sentido y forma de representación como patrimonio histórico, distinto del objeto (patrimonio), como punto de partida de la reflexión y el análisis pudiera ser el patrimonio real (en su materialidad y significado), pero en este caso se refiere a su representación o figura metafórica en las formas de un discurso construido alrededor del objeto (por ejemplo: referirse a la muerte como un hecho concebido en distintos registros o su alegoría representada con un esqueleto), de allí que la primera incógnita del texto (el título de la obra) tiene que ver con una lectura atenta de la introducción, donde construye al sujeto de su investigación.
Por lo anterior, conviene referir algunas notas sobre la introducción que dan cuenta del sentido, motivación, fundamentación y estructura del libro, elementos necesarios para una lectura crítica y analítica del proceso de configuración de la alegoría del patrimonio, de sus implicaciones y efectos teóricos y prácticos.
En una lectura a tono con la formación filosófica de Choay, se puede interpretar que la introducción parte de la confrontación dialéctica, de una tesis (afirmación) con su antítesis (negación):
La tesis: Patrimonio, palabra que refiere un objeto real, arraigado en el espacio y en el tiempo, una herencia valiosa transmitida de generación en generación, cuyo significado se visto afectado con la incorporación de adjetivos (natural, histórico, etc.), que lo han transformado en un concepto “nómada” que hoy sigue una trayectoria diferente y resonante.
La antítesis: Patrimonio histórico. Expresión que designa un fondo destinado al disfrute de una comunidad planetaria y construido por la acumulación continua de una diversidad de objetos agrupados por su común pertenencia al pasado: (…). En nuestra sociedad errante, (…), la expresión “patrimonio histórico” ha llegado a ser uno de los términos clave de la tribu mediática. Remite a una institución y a una mentalidad.
En una dialéctica no hegeliana (si acaso materialista), la antítesis no se resuelve eliminando la negación, sino desplegando sus implicaciones; de esta forma Choay señala que la noción de Patrimonio histórico (PH) genera la opacidad del patrimonio (la cosa), de manera que el PH y las conductas asociadas a él (el culto) se encuentran inmersos en “estratos de significaciones cuyas ambigüedades y contradicciones articulan y desarticulan dos mundos y dos visiones del mundo”.
“El culto rendido al patrimonio histórico requiere mucho más que la constatación de una satisfacción. Es preciso preguntarse sobre su sentido porque éste culto, olvidado y a la vez rutilante, revela un estado de la sociedad y de los interrogantes que la habitan. Y tal es la perspectiva con la que aquí lo encaro.” (p. 7).
En lo que sigue, la introducción presenta un aspecto general de la problemática en torno al patrimonio histórico, en principio la importancia que tiene partir del Patrimonio edificado (marco de la vida de todos y de cada uno), para iniciar la exploración de su relación con los monumentos y los monumentos históricos, mismos que a partir de la década de 1960 pasaron a ser una parte del PH con la anexión de nuevos tipos de bienes culturales, la ampliación del marco cronológico y geográfico de los bienes se inscriben.
Por esto refiere el proceso de clasificación y el incremento de los monumentos históricos desde el siglo XIX, inicialmente basado en los vestigios de la antigüedad, los religiosos de la edad media y ciertos castillos. Después de la II Guerra el numero de bienes se multiplicó por diez, pero su naturaleza se alteró poco. Ya para finales de la década de 1970, la lista de bienes del PH se incrementó cuantitativa y cualitativamente, ya no solo monumentos, edificios, conjuntos arquitectónicos y arquitectura “menos”, industrias e infraestructuras, registradas en la “lista de Patrimonio Mundial” de UNESCO. A este universo se han sumado diversas obras del siglo XX, incluso de autores y promotores que luchaban contra la protección del patrimonio. Este proceso también se expresa en la cantidad y origen de los expertos que ha participado en las Conferencias Internacionales: en la primera de 1931 fueron solo europeos; en la de 1964 asistieron solo tres países no europeos (Túnez, México y Perú); para 1971, en la Convención de Patrimonio Mundial, participaron 80 países de los cinco continentes.
El crecimiento de los bienes patrimoniales registrados, se enfrentan simultáneamente el olvido (abandono) y la promoción, dado su considerable estado de deterioro, además del impacto generado por la destrucción del crecimiento urbano, la desatención gubernamental y la demolición deliberada, entre otros factores, ha generado una gran demanda de modelos de organización gubernamental para el registro, protección e intervención de sitios y monumentos, así como de recursos administrativos, jurídicos y económicos para su preservación, que usualmente no están previstos, ni forman parte de las prioridades de los Estados; también se ha elevado exponencialmente la demanda de especialistas en restauración sin contar con una base formativa suficiente. En este contexto el “publico” ha crecido mucho más que la capacidad de atención del PH, lo que cuestiona la posibilidad de cumplir con la preservación del patrimonio histórico.
De esta forma, Choay, expone los motivos y la manera que aborda el contenido capitular, empezando por la problematización del “monumento”, el sentido memorial y conmemorativo y su relación con el pasado, dispuesto para generar una reacción en el presente en una comunidad determinada. Pero también señala las causas de su desaparición: la introducción de elementos distintos en la valoración de la memoria, o las memorias artificiales: 1) la belleza arquitectónica (Alberti); 2) las memorias artificiales: la escritura (Platón), la imprenta (Perrault, Victor Hugo) y la fotografía (Bartres). Cuestionamiento de la importancia del monumento y su sentido memorial, que va de la antigüedad a las sociedades “avanzadas”. Destacan ciertos territorios poco intervenidos, que conservan la memoria de pueblos sobre hechos relevantes: lugares de guerra, panteones, ciudades reconstruidas y lugares del holocausto, entre otros.
Frente a este universo destaca la “consagración del monumento histórico”, como parte de un proceso histórico que no nace con la aparición del término (neologismo), cuyo origen se remonta al Renacimiento con Alberti, y pasa por la Revolución Francesa hasta la primera mitad del siglo XIX, a partir de aquí, Choay, acota su investigación como una Arqueología necesaria, que no exige una excavación exhaustiva ni extensiva, para mostrar el carácter alegórico del patrimonio (histórico).
Referencias:
Fernández Güell, J. M. (1997) Planificación estratégica de ciudades. España, Gustavo Gili. 2ª Edición, 2000.
Pane, A. (2025) “Françoise Choay 1925-2025”. Brasil. Revista Restauro. Arte, Museo, Arquitectura. Ciudad (digital) en: Françoise Choay (1925-2025) – Revista Restauro :: arte | museu | arquitetura | cidade. Texto original en italiano, Traducido por: Alessandra Bedolini. Consulta: 27 de marzo de 2025.
Tena Núñez, R. A. (2023) “Los valores del “lugar”: marca de lugar, valor de cambio y signo neoliberal de la globalización sin futuro”. En Yory, Carlos M. (Editor Académico) (2023) Marca de lugar, globalización y patrimonio. Colombia. Universidad Católica de Colombia. (p. 69 y ss).