Review: Mobility and violence against women in Mexico City’s public spaces. México
Miguel Ángel Vite Péreza
aDoctor en sociología: E-mail, ORCID
Recibido: 23 de mayo del 2022 | Aceptado: 24 de mayo del 2022 | Publicado: 30 de noviembre del 2022
Resumen
El objetivo del libro fue realizar una investigación colectiva sobre el riesgo de ser víctima de violencia, por la condición de ser mujer, en los espacios públicos transitados de manera cotidiana en una gran metrópoli como la ciudad de México. Por tal motivo, la violencia contra las mujeres fue visualizada en este caso como acoso y hostigamiento sexual, lo que, desde un punto de vista general, ha formado parte de los comportamientos sociales de sus perpetuadores: los hombres. De este modo, el sentimiento de inseguridad de las mujeres derivó del acoso y el hostigamiento, lo que limitó la movilidad de las mujeres en algunos espacios públicos, reforzando la desigualdad social por acceso a los servicios públicos como, por ejemplo, el transporte colectivo (público o privado), en horarios específicos y paradas en lugares considerados como riesgosos. Así, los espacios públicos inseguros han sido tanto una construcción social, como una representación que ha influido en la configuración de nuevas maneras de interactuar entre las mujeres y lo masculino, constante que se ha regido por el miedo y el temor de ser agredidas y también ofendidas. En consecuencia, la diferencia al respecto ha dado como resultado un ambiente en que la ofensa sexual contra las mujeres se ha transformado en agresión física, la que se ha relacionado con el deterioro de los espacios públicos y, con ello, también de la destrucción de luminarias, calles y avenidas, convertidas en receptáculo de basura de todo tipo. En otras palabras, un deterioro generado por la ausencia de inversión pública.
Palabras clave: Mujeres, acoso y hostigamiento sexual, espacios públicos.
Abstract
The objective of the book was to conduct a collective investigation about the risk of becoming a victim of violence in daily used public spaces in a large metropolis such as Mexico City, due to the condition of being a woman. For this reason, violence against women was visualized in this case as assaults and sexual harassment, which, from a general point of view, have been part of the social behavior of its perpetrators: men. In this way, the feeling of insecurity of women derived from assaults and harassment, limits women’s mobility in some public spaces reinforcing social inequality on the access to public services, such as, collective transport (public or private) at specific times and stops considered risky. Thus, unsafe public spaces have been both a social construction and a representation that has influenced in the configuration of new ways of interacting between women and masculinity, a constant that has been governed by apprehension and the fear of being attacked and offended. Consequently, the difference in this regard has resulted in an environment in which the sexual offense against women has transformed into physical aggression, which has been related to the deterioration of public spaces and, with it, the destruction of lights, streets, and avenues, converting them into a receptacle for litter. In other words, a deterioration generated by the absence of public investment.
Keywords: Women, assault and sexual harassment, public spaces.
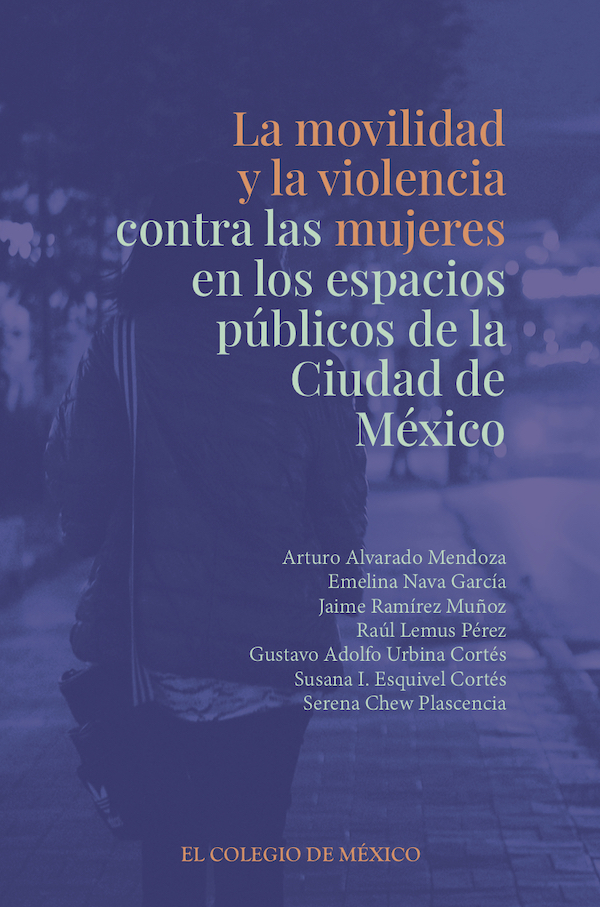
Reseña
La violencia como un hecho social, se ha convertido en tema de investigación y en noticia mediática, que ha servido para la elaboración de diversas interpretaciones, tanto académicas como del sentido común, el cual ha buscado culpar más las conductas individuales que las colectivas.
En este caso, se presenta esta obra colectiva, cuyo valor radica en la diversidad de puntos de vista que analizan o estudian (usando diferentes métodos) la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Sobre todo, ahora que la violencia contra las mujeres se reproduce en los espacios públicos como conductas de agresión física y sexual.
Por tal motivo, los espacios públicos han sido clasificados, al menos en las ciudades principales de la América Latina, como lugares o sitios de inseguridad y peligro para las mujeres. En otras palabras, la inseguridad se ha identificado también con el deterioro físico del entorno, y como resultado de la ocupación paulatina de parte de individuos o grupos vulnerables, considerados como un peligro, lo que se ha ligado con la vigencia de las políticas económicas neoliberales de los últimos 30 años.
El contenido del libro se integra, principalmente, por un estudio de caso realizado en la ciudad de México, cuyos resultados se presentan en 4 secciones. En la sección I, llamada “Marco de estudio de la violencia sexual en el espacio urbano”, Arturo Alvarado Mendoza, en la introducción del capítulo presenta la estrategia utilizada para comprender la violencia sexual, principalmente en el transporte público. Dicha estrategia deriva del uso de diversas encuestas: “La Encuesta Origen Destino de 2007”, que captó los viajes de los residentes de la Zona Metropolitana del Valle de México, y de encuestas de victimización, delincuencia y violencia contra las mujeres en hogares y espacios colectivos (p. 17).
Por su parte, en su contribución al libro, el apartado “Violencia sexual contra la mujer en el espacio urbano y en el transporte público. Definición de una estrategia de estudio para la ciudad de México”, destaca la presentación de un cuadro descriptivo donde se clasificaron las conductas de violencia sexual contra las mujeres, deprendidas de la investigación (pp. 32-33). En pocas palabras, agresiones, que, desde un punto de vista general, ocurren en el espacio urbano, y que es necesario, según el autor, explorar a través de la sociología urbana (p. 33).
La sección II, “Representaciones geográficas sobre la movilidad y el riesgo de violencia contra la mujer”, es integrada por dos artículos. El primero, escrito por Emelina Nava García y Jaime Ramírez Muñoz, “Representaciones geográficas sobre la movilidad y el riesgo de violencia contra la mujer”, estudia la movilidad femenina en el transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México. En él, la movilidad diaria de las mujeres en el transporte público muestra o evidencia su vulnerabilidad ante las altas probabilidades de sufrir una agresión sexual (p. 55). Por eso, las mujeres que se entrevistaron, desde un punto de vista general, expresaron un sentimiento de inseguridad ante la posibilidad de sufrir un acoso sexual, frente a los hombres que expresaron una baja percepción de inseguridad, porque de manera ocasional o remota son molestados a través del acoso sexual (p. 72).
Por su parte, Raúl Lemus Pérez, en su artículo “Análisis exploratorio de la geografía del delito: riesgo de victimización femenina en el transporte público”, se centra en el análisis de las condiciones de seguridad de los transportes públicos que se ofrecen a las mujeres mediante el servicio del metrobús y del metro. El enfoque del autor se construyó desde la criminología ambiental, cuyo supuesto enfatiza que el entorno físico, es decir, la infraestructura de una urbe, determina la movilidad o los trayectos diarios de los habitantes, en este caso las mujeres, creando patrones geográficos que, posteriormente, son identificados por los infractores para establecer las estaciones donde es más fácil delinquir y protegerse bajo la impunidad (pp. 101-102).
Con la ayuda de una metodología cuantitativa, como lo fue el uso del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE), se establecieron patrones y asociaciones de datos que permitieron visualizar las áreas de la Ciudad de México donde se concentraron la mayor cantidad de delitos contra las mujeres. Todo ello, bajo el entendido de que: “El centro de la ciudad es el área donde las mujeres han enfrentado un riesgo alto de sufrir una agresión, debido a la conectividad entre líneas de transporte, escasez de alumbrado público y presencia de otros modos de transporte” (pp. 175-176).
En la sección III, se presentan algunas estimaciones sobre la violencia sexual contra la mujer en los espacios públicos y privado. Ello, dentro de la colaboración de Gustavo Adolfo Urbina Cortés, cuyo título es “Una aproximación relacional a las violencias en contra de las mujeres desde el panorama de la ciudad de México”, donde el autor utilizó los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 2011, lo que le permitió vincular rasgos espaciales y sociales para la comprensión de la violencia contra las mujeres (p.186).
Lo anterior le proporcionó al autor los elementos necesarios para construir un argumento importante: que las violencias contra las mujeres muestran una continuidad que va más allá de las distinciones entre el espacio público y privado, aunque aquéllas están ligadas a las relaciones construidas en los espacios donde ha ocurrido el proceso de socialización (p. 187).
Por su parte, el trabajo llamado “Percepción de inseguridad y victimización de mujeres en el ámbito comunitario del Distrito Federal, según la ENVIPE, 2014 y 2015”, cuya autoría es de Susana I. Esquivel Cortés, busca analizar las agresiones sexuales contra las mujeres, usando la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Esta última encuesta, según la autora, muestra su utilidad al favorecer la estimación hipotética de delitos que podrían ocurrir en los hogares, o en el espacio público, escuelas, lugares de trabajo, transporte público, cajeros de bancos (p. 235).
Mediante la percepción se intentó medir la victimización, porque la ENVIPE: “…a diferencia de las Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI), y de la ENDIREH, tiene una metodología y un diseño que se apega a las buenas prácticas internacionales…” (p. 236). Por ello, el aumento de la percepción sobre la inseguridad y la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México es resultado de la crisis y del aumento de la llamada inseguridad que fomentó el sentimiento de la angustia (p. 261).
Por otro lado, en la sección IV, sobre exploraciones sobre las agresiones sexuales contra la mujer desde las perspectivas de los actores, el trabajo de Gustavo Adolfo Urbina Cortés y Arturo Alvarado Mendoza, “Voces y perspectivas de las violencia sexual en el desplazamiento por el espacio público”, se analizan las narrativas, las voces, que ayudarán a entender la violencia sexual que sufren las mujeres en el transporte público, partiendo del supuesto que establece que las violencias son producto de una continuidad ligada a las relaciones sociales asimétricas, lo que no se reduce a la distinción tradicional entre el espacio público y privado (p. 270). De este modo, lo cognitivo y lo afectivo en esas voces (las entrevistadas), permitieron establecer elementos que pueden ayudar a comprender las violencias sexuales contra las mujeres en los espacios públicos, que se han convertido en espacios excluyentes (p. 327).
Mientras tanto, en la última colaboración, de la autoría de Serena Chew Plascencia, “¿Se puede medir el machismo? Algunas reflexiones epistemológicas para el contexto del derecho a la movilidad”, se puede señalar que existe una cultura patriarcal que ha dotado de un poder simbólico a lo masculino en el espacio público. Y también de un poder físico ejercido contra el cuerpo de las mujeres (p. 340). La propuesta, en consecuencia, es que la cultura del patriarcado es considerada desde la política pública como una legitimación de las relaciones asimétricas entre los hombres y las mujeres. Al mismo tiempo, con su estudio de grupos focales, la autora concluye que la violencia sexual en contra de las mujeres en el transporte público es una manifestación de la dominación masculina, que ella llama sexo-género, donde las mujeres tienen la responsabilidad de la reproducción y no de la producción; además, de ser visualizadas como frágiles y emotivas (p. 372).
Finalmente, el libro cierra no sólo con las tradicionales conclusiones, sino con recomendaciones, elaboradas por Arturo Alvarado Mendoza, lo que buscaría erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el transporte público y en los espacios públicos, sobre todo en la Ciudad de México, donde las políticas públicas, según el autor, son paliativas, y responsabilizan a las mujeres de denunciar el acoso y la violencia que sufren (p. 387). Este hecho no afecta la organización de dominio de lo masculino a pesar de acciones oficiales de segregación, al crear vagones del sistema de transporte metro y metrobús de uso exclusivo para las mujeres y niñas.
Por ello, los argumentos cualitativos y cuantitativos de esta obra colectiva, según mi opinión, acerca de un tema relevante para la vida social mexicana y de la América Latina, configuran puntos de vista que superan los reduccionismos comunes en los programas gubernamentales de cambiar percepciones sin intervenir en las diversas dimensiones de la problemática estudiada, como es el caso de la violencia sexual contra las mujeres y niñas.
Libro:
Arturo Alvarado Mendoza, Emelina Nava García, Jaime Ramírez Muñoz, Raúl Lemus Pérez, Gustavo Adolfo Urbina Cortés, Susana I. Esquivel Cortés, Serena Chew Plascencia. La movilidad y la violencia contra las mujeres en los espacios públicos de la ciudad de México. México: El Colegio de México, A. C. 2021. 391 pp. ISBN: 978-607-564-238-3




