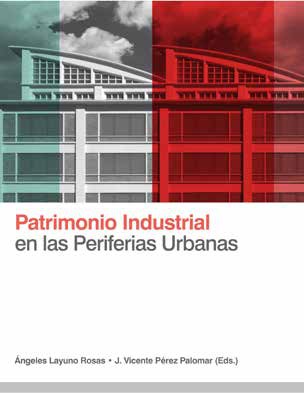Enrique Larive López
Dr. Arquitecto. Profesor Asociado. Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas. Universidad de Sevilla. Email: elarive@us.es
Recibido: 08 de diciembre 2017.
Aceptado: 11 de diciembre de 2017.
Disponible en línea: 01 de enero de 2018.
CC BY-NC-ND
El libro recoge en papel, gracias al buen hacer de la profesora Dra. María Ángeles Layuno, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, las conferencias impartidas en la Jornada “Patrimonio Industrial en las Periferias Urbanas”, celebrada en diciembre de 2015, en la sede de la antigua Fábrica Gal, en la ciudad de Alcalá de Henares.
La obra cuenta con las aportaciones de un gran plantel de expertos que ofrece una contribución científica de gran calidad intelectual y espíritu crítico al debate actual sobre el Patrimonio Industrial, y refleja el carácter multidisciplinar que, desde el punto de vista metodológico y disciplinar, es necesario inocular a la gestión activa e inteligente de este patrimonio.
La perspectiva territorial e integradora que nos muestra el arquitecto y planificador Joaquín Sabaté, nos conduce a una investigación activa en espacio y tiempo. Presenta y desarrolla conceptos como el de paisaje cultural al servicio del desarrollo local, el de mejora de la educación, y el de calidad de vida de los habitantes. El investigador-gestor se compromete con el bienestar de las personas y de los territorios donde éstas moran.
“Necesitamos una historia que narrar, un hilo conductor”. Comparto esta afirmación y el entusiasmo que se desprende del proyecto patrimonial del río Llobregat, que el profesor Sabaté utiliza como hilo argumental para introducirnos en la exploración del lugar de la memoria. A partir de una idea-fuerza territorial, y una estrategia hacia la cohesión de los múltiples y diversos recursos patrimoniales, se define un proceso interpretativo, donde se explica una historia y se articula una gestión conjunta de los recursos, impulsando un ente gestor para consolidar las iniciativas existentes, e integrando a los agentes locales, administradores y ciudadanos. “Las mejores iniciativas se caracterizan por crecer de abajo hacia arriba”.
El paisaje cultural “es la huella del trabajo sobre el territorio”. Esta hermosa definición nos acerca al carácter dinámico y transformador del propio paisaje. La construcción de hoy puede también generar identidades, y patrimonio mañana. Hoy más que nunca frente a la globalización, tematización y banalización de tantos paisajes, debemos apostar por intervenir en ellos, valorando su identidad y su memoria. En el código genético de cada paisaje está su alternativa. La preservación a través de la transformación bien podría ser el enunciado sintético del proyecto patrimonial contemporáneo. Un proyecto en su acepción más amplia y ambiciosa, un modelo ilusionante, consensuado y compartido hacia el que tender, integrando estructuras físicas y narrativas, tangibles e intangibles, para poner en valor el paisaje a través de su propia transformación.
“Vivo constantemente en la frontera
Que une las olas del mar y la tierra
-paso intermedio entre el pez y el ave-,
Entre la vida y la muerte; por eso,
Una condición para sobrevivir,
Es ser eterno reptil en duermevela”
Con este íncipit del poeta mexicano Roberto Castillo, nos invita Julián Sobrino (en su texto “Industria, memoria y olvido: La cultura del trabajo como periferia patrimonial”), a acompañarlo en un viaje espacio-temporal en su laberinto; y logra, ya desde el comienzo, hacernos sentir extraños en nuestro propio entorno, para situarnos en la frontera y ponernos en el disparadero de actuar sobre lo incierto del tiempo y el espacio, en la radicalidad de los cambios de este nuevo siglo.
El profesor Sobrino propone una inmersión en los paisajes de la producción como expresión territorial de un complejo y rico fluido relacional, donde se pueda retomar la multidimensionalidad de los hechos industriales a través de una reflexión crítica, conceptual y metodológica. El autor introduce el concepto de re-habitar, como un nuevo proceso estratégico e integrador que aúna la investigación, la intervención, la reutilización y la gestión del patrimonio industrial. Nos adentra en el surgimiento de un nuevo paradigma, la cliodiversidad, marcado por la responsabilidad ética, por el valor del patrimonio para el presente, por la transferencia de sabiduría de los recursos patrimoniales hacia el proyecto contemporáneo, por la actitud crítica y reflexiva ante los hechos económicos materializados en el patrimonio industrial, y por el análisis de los conflictos entre las sociedades, las máquinas y la naturaleza.
Finalmente, apuesta por el desarrollo de nuevos laboratorios de gestión activa donde coexistan la investigación, la creación y la producción, y que propicien una experimentación creativa sobre los paisajes de la producción.En la rica reflexión de Javier Rivera Blanco descubrimos dos referencias que refuerzan los discursos anteriores. Una, fundada en “Las ciudades invisibles” de Italo Calvino, que defiende que las mejores intervenciones serán aquellas en “las que a través de los años y las mutaciones siguen dando su forma a los deseos y aquellas en las que los deseos o bien logran borrarlas o son borrados por ellas”. La segunda, que al igual que el autor suscribimos, es la afirmación de Oriol Bohigas en la “Reconstrucción de Barcelona”, donde afirma: “Los conjuntos tradicionales y pintorescos, al igual que los hitos históricos, sólo tienen sentido de permanencia en aquel lugar, y como instrumentos vivos y vitalizadores del mismo, si siguen manteniendo una relación activa con las personas que los rodean. Si no la mantienen, tanto el conjunto como los edificios, las calles como los monumentos, se convertirán en piezas desurbanizadas, asesinadas por restauradores, como recluidas en el almacén de un museo, muertas, definitivamente muertas, porque ya nunca más serán transformadas, manoseadas, mutiladas, heridas y reutilizadas, cadáveres de la petrificación que producen ciertas malsanas historiofilias”.
Ángeles Layuno aborda el necesario “cambio de escala” en el entendimiento del fenómeno espacial de la industria en el tejido urbano, periférico o periurbano, como parte de la estratificación espacio-temporal que abarca el concepto de “ciudad histórica”, frente al más limitativo de “centro histórico”. El paisaje urbano histórico, definido por la UNESCO, ofrece la oportunidad de ampliar hacia las zonas periféricas el paisaje urbano de calidad, junto con su significado simbólico.
Pilar Chías Navarro hace una declaración de intenciones en la introducción a su conferencia “Industrias, molinos y otros ingenios”, a través de la cita de Emmanuel Kant: “La geografía debería ser entendida como el sustrato espacial del conocimiento”, que luego acentúa, con el prólogo de José María Ballester, en el Atlas de los paisajes de España, “el paisaje, convertido así en inteligencia del territorio, es tanto su realidad como su clave interpretativa.” Este itinerario incide en las relaciones que operan entre las actividades del hombre y el soporte territorial sobre el que éstas se desarrollan.
En la aportación de la Dra. Pilar Biel, se hace especial hincapié en la inexistencia de una mirada crítica desde la academia, que ayude a afrontar la gestión activa sobre el patrimonio industrial desde el consenso general. Hace una llamada a la reflexión sobre cómo se debe intervenir la arquitectura industrial para que no se desnaturalice su idiosincrasia. Propone retomar el proyecto Carta de Restauración Arquitectónica del Patrimonio Industrial, iniciado por el profesor Julián Sobrino Simal, para definir criterios, conceptos y metodologías. Este texto está cargado de impulsos y pensamientos que vislumbran un cambio conceptual y epistemológico en los planteamientos y procesos de acercamiento al fenómeno de los paisajes históricos de la producción. Se trata de un relato adjetivado de espacialidad, transversalidad y cercanía, que se cuestiona cuáles serán los retos futuros de los modelos que operan o gestionan el patrimonio industrial.
La rica complejidad de estos paisajes culturales exige un nuevo marco conceptual y nuevos métodos e instrumentos. Las diversas aportaciones multidisciplinares realizadas en esta publicación son coincidentes y reclaman una nueva gestión activa, inteligente y creativa del patrimonio industrial.
En Sevilla, 8 de diciembre de 2017.