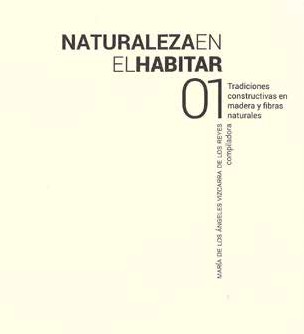Reseña: Vizcarra de los Reyes, María de los Ángeles. (2017). Naturaleza en el habitar. Tradiciones constructivas en madera y fibras naturales. ISBN: 9786070289859. México: Facultad de Arquitectura UNAM.
Recibido: 08 de diciembre 2017.
Aceptado: 11 de diciembre de 2017.
Disponible en línea: 01 de enero de 2018.
CC BY-NC-ND
Josefina del Carmen Campos Gutiérrez
Uno de los resultados de investigación del Laboratorio de procedimientos y sistemas constructivos tradicionales de la Facultad de Arquitectura, coordinado por María de los Ángeles Vizcarra, Naturaleza en el Habitar. Tradiciones constructivas en maderas y fibras naturales, permite adentrarnos en el mundo de la arquitectura vernácula, a través de cuatro de sus expresiones construidas: las casas huave y maya, el temazcal y La Petatera; productos de los saberes constructivos de nuestros antepasados. Estos ejemplos del patrimonio edificado vernáculo, lo son también de arquitectura bioclimática, biodegradable y sustentable, por su relación y comprensión del entorno en donde son construidos; contrario a lo que sucede actualmente con la arquitectura que se edifica en la gran mayoría de los asentamientos humanos de México.
“Habitar en la arena. La casa tradicional huave-ikoots en el istmo de Tehuantepec”, de Samuel Herrera Castro y Francisco Hernández Spinola, analiza esta vivienda desde la perspectiva holística del fenómeno de habitar.
Amenazada por los procesos de hibridación y sustitución, por el uso de materiales industrializados, que requieren procedimientos constructivos distintos al de la arquitectura vernácula, así como también por la pérdida de tradiciones constructivas, es gratificante saber que la vivienda huave aún sobrevive en colonias del municipio de San Mateo del Mar en Oaxaca.
Los autores explican las características del suelo, la traza urbana de San Mateo del Mar, y las parcelas de vivienda contenidas en ésta, lo que permite comprender las particularidades que tiene las casas huave dentro de los lotes y la imagen urbana resultante en el poblado. La organización de la vivienda en la parcela, los espacios con los que cuenta, así como los materiales y procedimientos constructivos que se utilizan, responden a una comprensión de las características de la sociedad y el entorno en el cual está enclavada.
En este trabajo también son señalados los procesos de hibridación que ha sufrido la vivienda, producto de factores socio-económicos, y en donde los principales cambios se originan por el uso de materiales distintos a los tradicionales, contribuyendo de esta forma a la pérdida de la memoria colectiva contenida en las técnicas y procedimientos constructivos de la vivienda y del entorno urbano. Por último, se estudian los refugios de pescadores, adaptación de los saberes constructivos a una necesidad que surgió; reflejándose de este modo la versatilidad de éstos.
El trabajo denominado “La bóveda del universo. El Temazcal en Cuetzalan del Progreso” de Eduardo Torres Veytia y Francisco Hernández Spinola, aborda las características de esta construcción, que forma parte de las actividades cotidianas entre las poblaciones nahuas y totonacas, y representa el conocimiento ancestral no solo constructivo, sino también curativo y de relajación.
Si bien la tipología constructiva de los temazcales es diversa, los autores indican que existen constantes como son: el ser una estructura abovedada, su ubicación con respecto a la vivienda, los materiales con que se confecciona —madera y fibras naturales— y los elementos que requiere para funcionar. Como partes fundamentales se identifican: una oquedad en el piso para las piedras expuestas al fuego, un espacio para los asistentes en el interior del temazcal y una puerta que funciona para entrar y salir, orientada al este.
El proceso constructivo del temazcal es descrito en sus diversas etapas: recolección de los materiales en el monte, trazo de la circunferencia en donde se construirá, sembrado de las maderas que conformaran la armazón abovedada, colocación del amarre horizontal, y colocación de cubierta; constituida ésta de varias capas y confeccionada con hojas de plátano y dracena.
Reflejo de dominio geométrico, proyectual y constructivo, el temazcal es también un ejemplo de mesura de recursos y utilización de elementos de la región; en él se combinan la riqueza tecnológica y cultural de un saber constructivo, que como atinadamente mencionan los autores, no solo teje fibras naturales sino también relaciones sociales.
“Memoria tejida en el espacio. La petatera de Villa de Álvarez en Colima”, de María de los Ángeles Vizcarra de los Reyes y Diego Valadez Gómez, aborda el estudio de la plaza de toros más grande del mundo.
Aunque los materiales y herramientas utilizadas en La Petatera siguen siendo prácticamente los mismos, esto no ha impedido que se vayan adaptando y adoptando nuevos. Esto ejemplifica como la evolución que ha sufrido la edificación, ha ido a la par de la sociedad, y no ha incidido negativamente en la conservación de este saber ancestral.
Todo el proceso constructivo es registrado, desde el trazo de la circunferencia y la división en setenta tablados; pasando por la construcción de la estructura principal y de las gradas, que una vez terminadas son cubiertas con petates, material constructivo de donde obtiene su nombre.
Elemento importante que coadyuva a la preservación de esta edificación, ha sido la organización y participación de la comunidad, ya que sin ella sería una tarea imposible de realizar. El profundo arraigo que tiene esta edificación en la sociedad, ha mantenido viva su traducción constructiva, no permitiendo que sea sustituida por construcciones permanentes.
Estructura que ha ido perfeccionándose a través de los años, La Petatera es un ejemplo de creatividad, adaptabilidad y saber ancestral, que podrá perdurar en la medida en que la sociedad que le ha dado vida, continúe recreándola año tras año.
Aurelio Sánchez Suárez y María de los Ángeles Vizcarra de los Reyes examinan en “A la sombra de la selva. La casa maya en la península de Yucatán”, las características de esta edificación tradicional, resultado de un profundo proceso de evolución, que llevó a la configuración y características bioclimáticas y sostenibles que posee.
Contenedora de un hondo conocimiento del contexto natural y social en donde se enclava, y que brinda por su configuración espacial, opciones de crecimiento para albergar a la familia extendida que se va conformando a lo largo de los años; la edificación de la casa maya refleja la construcción del hombre mismo —de acuerdo a sus autores—, al relacionar su estructura y recubrimientos con los del ser humano.
El trabajo nos da a conocer las características espaciales, funcionales y constructivas de la vivienda maya; inclusive las adaptaciones que han sufrido por las nuevas actividades y mobiliario que se le han agregado, producto de la modernidad. A las características ya mencionadas se le adicionan las bioclimáticas con las que cuenta.
Un elemento primordial para el desarrollo de la casa maya lo constituye el solar, que alberga no solo un complejo arquitectónico, sino también social, donde se desarrolla la vida diaria de la familia que la habita —incluso la extendida—, ya que permite la incorporación de nuevas viviendas en él, lo que da cuenta de la previsión de crecimiento futuro.
El proceso constructivo es puntualizado, desde la elección del lugar dentro del solar donde se edificará la vivienda, el trazo de la misma para ubicar los componentes de la estructura que conformaran el cuerpo de la casa y la cubierta, la elaboración de la estructura y los recubrimientos de la cubierta y muro.
A pesar de haber pervivido a lo largo de los siglos, el saber constructivo maya es amenazado por diversos motivos, siendo uno de ellos los programas oficiales de construcción de vivienda, que lejos de tomar en cuenta a la arquitectura vernácula, la sustituye.
Los ejemplos de arquitectura vernácula analizados en el libro, representan un patrimonio cultural material e inmaterial que nuestros ancestros nos han legado, y que se han mantenido a lo largo de los años; sin embargo, está latente el riesgo de perderse, al no transmitirse el saber constructivo a las generaciones futuras.
El valor de la información provista en esta publicación reside en el hecho de documentar, analizar y estudiar los procedimientos constructivos de las edificaciones vernáculas antes mencionadas, tomando en cuenta el estudio de las condiciones, contextuales, culturas y físicas en donde se realizan; pero muy especialmente por haber registrado el saber constructivo tradicional a través de sus productores.
¡Enhorabuena por este libro!