Towards a history of earthen architecture and construction in Chile, a seismic country
Revisión literaria/Literature Review
Natalia Jorquera Silva, Instituto de Investigación Multidisciplinar en Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Serena, Chile / Departamento de Arquitectura Universidad de Chile, Email: natalia.jorquera@userena.cl , https://orcid.org/0000-0002-6230-8110 , https://scholar.google.es/citations?user=7ZE-h3oAAAAJ&hl=es, https://publons.com/researcher/2257598/natalia-jorquera/
Recibido: 01 de mayo de 2020 / Aceptado: 22 de septiembre de 2020 / Disponible en línea: 30 de octubre de 2020.
©Natalia Jorquera Silva, 2020. Este artículo es una publicación de acceso abierto.
CC BY-NC-ND
Resumen
Chile posee una larga tradición en el uso de la tierra como material de construcción, en un extenso territorio que abarca más de 2000Km y que tiene la particularidad de ser altamente sísmico. En años recientes, se ha comprendido que este acervo es parte importante del patrimonio cultural del país; sin embargo, son escasas las investigaciones formales sobre el patrimonio construido con tierra, y aún no se escribe una historia sobre su uso. Con ese propósito, la investigación que aquí se presenta, conjugó diversas fuentes de información, a partir de las cuales logró construir una línea de tiempo del uso de la tierra en Chile; uso dividido en cinco periodos: pre-hispánico, colonial, republicano, inicios del siglo XX y albores del siglo XXI. Cada periodo comprende un territorio y cierta cultura constructiva específica, así como tipologías y técnicas constructivas propias, cuya lectura lineal permite entrever la constante búsqueda por encontrar soluciones sismorresistentes, considerando la alta sismicidad chilena.
Palabras Claves: técnicas de construcción con tierra, patrimonio arquitectónico chileno, riesgo sísmico.
Abstract
Chile has a long tradition of building with raw earth, in a big territory of more than 2000 km, which has the particularity of being highly seismic. In recent years, it has been understood that this tradition is part of the country’s cultural heritage. However, formal research about earthen heritage is scarce and its history has not yet been written. With that purpose, the research here presented, brought together various sources of information, from which it created a timeline of the use of earth as building material in Chile, divided into five periods: pre-Hispanic, Colonial, Republican, early 20th century and 1990 to nowadays. Each period includes a territory and specific building cultures, typologies and construction techniques, whose linear reading allows us to glimpse the constant search of Chilean builders to find seismic resistant solutions.
Keywords: earthen building techniques, Chilean architectural heritage, seismic risk.
Introducción
Parte importante de las construcciones con tierra del mundo, pertenecen a la esfera de la arquitectura vernácula y doméstica, por lo que su historia es poco conocida. A pesar de ese anonimato, siendo un material universal abundantemente disponible en todas las latitudes, muchas de las primeras construcciones de la humanidad han sido erigidas con tierra, y por lo tanto su uso aparece mencionado en algunos documentos historiográficos. Los más famosos tratadistas, por ejemplo, dedicaron algunas líneas a la descripción de la tierra como material de construcción. Vitrubio, en diversos pasajes de Los diez libros de la arquitectura (probablemente escrito entre el 27 AC y el 23 AC) describe el uso de la tierra en algunas construcciones: “en no pocas ciudades, tanto los edificios públicos como los particulares, y aun los palacios, están hechos de adobes”; “la casa del poderoso rey Mausolo, de Halicarnaso, aunque tenía todos sus adornos exteriores de mármol de Proconeso, sus paredes de adobe conservan hasta ahora una maravillosa solidez y presentan un enlucido tan brillante que parecen un espejo” (Vitrubio, 1986, pp. 52-54, citado en Guerrero, 2007, p. 20). Leon Battista Alberti, en el libro III de su famoso tratado De Re Aedificatoria (1485) señala “Un muro construido con ladrillos crudos hace bien a la salud de los habitantes del edificio, resiste óptimamente a los incendios y no sufre daños severos con los terremotos” (p.116)[1]. El rescate de estos testimonios escritos ha llevado a Maldonado y Vela-Cossío (2011) y Monjó (2014) a escribir la evolución histórica de la arquitectura en tierra en España y así, seguramente, otros investigadores estarán intentando escribir la propia historia local sobre el uso de este material.
En Chile, en años recientes se han realizado varios estudios de documentación del patrimonio construido en tierra, los cuales describen principalmente algunas técnicas y culturas constructivas (Bravo et al., 2011; Bahamondez y Pereira 2016; Prado y Riquelme, 2016; Dörr, 2017; Giribas, Riquelme y Prado, 2017; Marchante y Silva, 2017; Jorquera 2014a, 2014b; Marchante y Silva, 2017), y los daños producidos al patrimonio por la acción sísmica (Bahamondez et al, 2011; Tapia y Soto, 2014; Torres y Jorquera, 2018) basándose en la observación de casos como principal fuente de información. Pero son una excepción aquellos estudios que poseen una perspectiva historiográfica, destacando entre ellos las investigaciones de Lacoste et al. sobre el tapial en el valle central chileno (2012) y sobre las formas de habitar relacionadas al uso de la tierra (2014); el trabajo de Castillo sobre la evolución de los sistemas constructivos de los templos religiosos (2018); y las publicaciones de esta autora sobre el desarrollo de la arquitectura en tierra en la capital Santiago (Jorquera y Lobos, 2017; Jorquera, 2016; Jorquera 2018) basándose en el análisis de catastros municipales históricos. Consciente entonces de este vacío, la presente investigación se propuso contribuir a reconstruir la historia de la construcción con tierra en Chile, utilizando tres fuentes de información: la documentación historiográfica, los estudios arqueológicos y los análisis de inmuebles históricos construidos con tierra aún presentes a lo largo de Chile; todo supeditado a la primera fuente como columna vertebral para diferenciarse de los mencionados estudios recientes.
Respecto a la primera fuente de información, si bien no existen documentos dedicados exclusivamente a la descripción del uso de la tierra en Chile, dada la importancia de este material en el desarrollo de las ciudades fundadas por los españoles y en muchos de los asentamientos hasta el siglo XIX, es que su uso aparece mencionado en documentos como actas de Cabildos, crónicas de la Colonia (de Ovalle, 1646; Villarroel, 1863 [1647]; Fernández Niño, 1808) y en recopilaciones posteriores hechas por historiadores (Greve, 1938; Gay, 1852; Pereira, 1965; Guarda, 1969; Benavides, 1941/1988; Villalobos et al., 1990; de Ramón, 2000; Concha, 1871/2010).
En cuanto a la evolución histórica previa a la llegada de los españoles a Chile (1536), dado que entre los pueblos originarios que habitaban el territorio chileno no existía la escritura alfanumérica, la información sobre el uso de la tierra como material y las técnicas empleadas, proviene principalmente de los recientes estudios arqueológicos.
Por último, la observación directa se ha utilizado fundamentalmente para analizar las características constructivas de inmuebles construidos en tierra, permitiendo así profundizar las descripciones historiográficas. La selección de los inmuebles a observar, ha sido fruto del análisis de información disponible en fichas de inventarios patrimoniales[2] y de numerosos trabajos de campo[3] que han culminado con la clasificación del patrimonio chileno construido en tierra en “culturas constructivas” (Jorquera, 2014a) y con la determinación de las principales “estrategias de sismorresistencia” de este patrimonio (Jorquera, 2014b).
Con esta información preliminar, se propone una historia de la construcción con tierra en Chile, dividida en cinco periodos: pre-hispánico, colonial, republicano, inicios del siglo XX y los albores del siglo XXI, donde los tres primeros periodos suceden en territorios específicos, mientras que los últimos dos son el resultado de fenómenos mundiales, y por lo tanto permean todo Chile (Figura1).
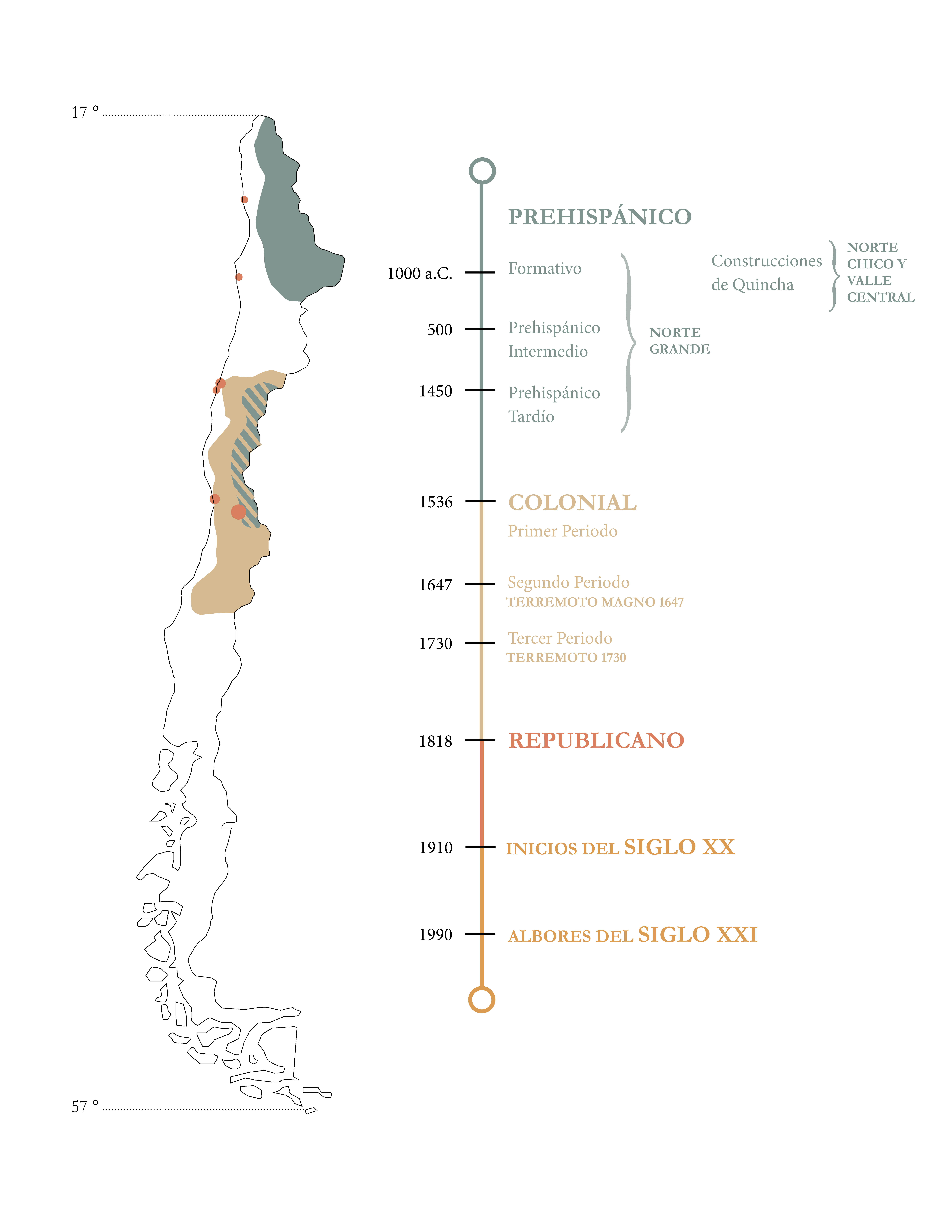
Cabe precisar que el desarrollo constructivo, es decir, el empleo de ciertos materiales y técnicas, condicionan la configuración arquitectónica (número de pisos posibles, espesores de muros, luces, tamaños de vanos, etc.), de allí que en este artículo se habla indistintamente de “arquitectura y construcción” con tierra.
El uso de la tierra durante el periodo pre-hispánico
Antes de la llegada de los españoles (1536), existían en el actual territorio chileno diversas culturas cuyas construcciones eran edificadas con los materiales naturales disponibles en el entorno inmediato.
En la macro zona conocida como “Norte Grande” (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) en el desierto de Atacama y en las zonas de pie y sobre la puna de la Cordillera de Los Andes, debido a la aridez y subsecuente escasez de recursos, se empleó principalmente la tierra y la piedra como materiales de construcción. El actual desierto extremo, junto a la baja densidad habitacional, ha permitido la preservación y por lo tanto, el estudio acucioso de esta macro región desde la arqueología. Cabe mencionar que, en esta macro zona, los grados de desarrollos de las distintas culturas fueron muy locales, por lo que la descripción que se hace de cada asentamiento no necesariamente es la regla general para lo que sucede en ese mismo tiempo en otras partes del territorio del actual norte chileno. Así, la cronología que acá se presenta se remite a describir los sitios donde la tierra es el principal material de construcción (presentados en un orden temporal).
A fines del periodo Arcaico (4000-1500 a.C.) aparecen los primeros campamentos habitacionales y espacios ceremoniales considerados semi estables, los cuales fueron construidos en piedra (Nuñez et al, 2006; Berenguer, 1997)
En el periodo Formativo (1000 a.C.-500 d.C.), los habitantes transitan desde un modo de vida de caza-recolección a otros relacionados con el pastoralismo y la agricultura, se detectan asentamientos más estables, de tipo aldeas o conjuntos aglutinados, conformados por recintos de planta circular que incluyen espacios de congregación a modo de plazas o grandes patios (Pellegrino, Adán y Urbina, 2016). En dicho periodo, en las regiones de Tarapacá y del Salar de Atacama (Antofagasta), surge la tradición arquitectónica de los “oasis en barro”, donde destacan los sitios de Ramaditas, Guatacondo y Tulor.
Ramaditas (400ac- 100d.C.), ubicada en la región de Tarapacá, se conforma de tres conjuntos arquitectónicos con 83 recintos de planta circular, compuestos por plazas, áreas residenciales, lugares de almacenamiento y campos de cultivo (Pellegrino, Adán y Urbina, 2016). Allí, “la piedra, los adobes irregulares de barro y el mortero de barro utilizado con mayor o menor cantidad de inclusiones han sido los elementos principales” (Urbina, Adán y Pellegrino, 2012, p. 36).
Guatacondo (110 d.C.), también en Tarapacá, “posee cerca de 120 habitaciones de plantas circulares y ovaladas con muros elaborados en bolones de barro y troncos de madera utilizados como postes o jambas” (Adán y Urbina, 2007, p. 11).
La Aldea de Tulor (382 a.C. y el 200 d.C.) en la región de Antofagasta, es un conjunto habitacional aglutinado conformado por 22 recintos de planta circular de la cultura San Pedro (Barón, 1986), que “inaugura en los oasis [del Salar de Atacama] una tradición constructiva desconocida, basada en el conocimiento de las propiedades del barro y los adobes, que se mantendrá durante todos los períodos alfareros… [con]… un importante manejo de las cualidades térmicas, plásticas y estéticas del barro” (Adan y Urbina, 2007, pp. 15, 17). Barón (1986) especifica que los muros de barro de Tulor se asientan “en forma de panes dispuestos en hiladas unos sobre otros” (p.150), refiriéndose con esta descripción a la “tierra moldeada a mano”, diferenciándola del “adobe” mencionado en los otros estudios arqueológicos.
En los trabajos de campo realizados por esta autora en los años 2009 y 2014, se pudo confirmar que tanto en Tulor como Ramaditas, la técnica de los muros es la tierra moldeada a mano, poseyendo diferencias entre ambos conjuntos: en Tulor las hiladas son regulares, casi carecen de mortero y los muros disminuyen su espesor en la medida que avanzan en altura, mientras que en Ramaditas, las hiladas son más irregulares y con grandes áreas de mortero de una consistencia distintas a los bloques moldeados a mano (Figura 2).

A fines del periodo Intermedio Tardío (1100 d.C.), en los oasis de San Pedro de Atacama “deben haber proliferado muchos asentamientos como el encontrado en el Ayllu de Solor, formado por grandes recintos con muros de barro y planta rectangular” (Berenguer, 1997, p. 29).
En el pukara de Turi (región de Antofagasta), donde coexisten construcciones de distinto origen, material y periodo, existe un recinto de planta rectangular tipo galpón o kallanka (Figura 3) de grandes dimensiones (9m x 26m) construido en el Período Tardío (1450-1532 d.C.) por el Inka (Gallardo, Uribe y Ayala, 1995). En esta kallanka “los muros son de adobe, mezcla de barro y paja y por su regularidad (60 x 35cm), probablemente hechos con molde, ligados con mortero de ceniza; sus paramentos son aplomados, de hiladas dobles y aparejo de traba compuesta” (Castro et al, 1993, p. 92, citado en Gallardo, Uribe y Ayala, 1995, p. 156). Esta descripción permite plantear, como hipótesis, que es con la llegada del Inka al territorio chileno, que empieza a emplearse el adobe de medidas estándares fabricado al interior de un molde.

Es entonces en el Período Tardío, caracterizado por el dominio incaico, que se difunde el paralelepípedo como forma de construir, asociado a la arquitectura Inca (Hyslop, 2017). De ese proceso de lento traspaso hacia las plantas rectangulares, aparece lo que hoy conocemos como la vivienda “andina”, situada en Chile en la precordillera y el altiplano de las mismas regiones antes mencionadas, donde aún viven en sus moradas las etnias Aymara, Quechua y Atacameña, culturas vivas que forman parte de la rica diversidad del Chile actual. Estas viviendas poseen patrones en común con viviendas de la macro área andina: pequeños volúmenes de forma ligeramente piramidal, con techumbre a dos aguas de pronunciada pendiente, una puerta de entrada en su centro (Figura 4) y a veces uno o dos pequeños vanos destinados a ventana, todas características que develan su carácter de refugio, debido al adverso clima del altiplano y la precordillera de los Andes (Benavides, 1941/1988; Šolc, 1975/2011; Benavides et al., 1977).
Gracias al trabajo de campo efectuado en 30 poblados andinos[4] en los últimos quince años, se ha podido identificar que el uso de la tierra asume distintas formas, dependiendo de la disponibilidad de los materiales en el entorno inmediato, pasando desde el uso del adobe y la mampostería asentada en mortero de tierra, a los conglomerados de tierra y piedra en muros (Figura 5); así como a techumbres en base a tijerales de par y nudillo de madera de algarrobo, chañar o cactus cardón, amarradas con cuero de llamo o alambre, y cubierta de paja brava y tierra.


En el Norte Chico (regiones de Atacama y Coquimbo) y Valle central chileno (regiones desde Valparaíso al Bío-bío) en cambio, dada la mayor disponibilidad de vegetación, existió la quincha como técnica principal, es decir, un entramado de madera, relleno con fibras vegetales y tierra, de la cual, debido a lo perecedero de los materiales y a que estas áreas fueron densamente pobladas desde la Colonia española, hoy no quedan vestigios, y se sabe de ellas sólo gracias a los primeros registros de cronistas.
“Templadas en invierno y fresca en verano… formada por muros de ramas llamadas quinchas… con palos solamente cubiertos de colihues, y entonces se los cubre con tierra amasada que se extiende por fuera y por dentro con la mayor regularidad posible […]” (Gay, 1852, citado en Gross, 2015); esta es la descripción de una vivienda de la cultura Picunche, cultura que habita el valle central chileno. Si bien, como se mencionó, no quedan restos de asentamientos prehispánicos de quincha, diversas construcciones de carácter rural desperdigadas por las mencionadas regiones -como es el caso de los ranchos de las costas del Maule documentados por Dörr (2017)-, dan cuenta de este legado y permiten deducir cómo era la arquitectura y las técnicas mixtas de madera-tierra empleadas antes de la llegada de los españoles (Figura 6).

La tierra como material predilecto durante la Colonia
Durante los siglos que duró la Colonia (1541-1818), y al igual que en gran parte de las ciudades hispanas fundadas en América Latina, la gran mayoría de los asentamientos urbanos y rurales de la entonces Capitanía General de Chile -que abarcaba los territorios hoy comprendidos entre la ciudad de La Serena (29°54′16″ S; 71°14′56″ O) por el norte, y el río Bío-bío por el sur (36°49’0.12” S;73°10’0.12”O)- fueron construidos con tierra. Varias son las razones que explican la predilección de este material en un territorio tan extenso: su disponibilidad, lo económico de su uso (factor fundamental en una colonia pobre como Chile) y porque otros materiales eran menos accesibles o más costosos (Benavides, 1941/1988).
En este largo periodo se distinguen varias fases, relacionadas a las necesidades de la conquista, los desafíos de fundar ciudades y el enfrentar los continuos terremotos, lo cual fue condicionando el empleo de las distintas técnicas y la evolución de la arquitectura.
En los primeros años de la Conquista coexisten varias técnicas que emplean la tierra: la quincha, como parte del legado prehispánico, utilizada en los primeros campamentos, en las construcciones provisorias y en general en las viviendas de los indígenas, las que eran llamadas “ranchos”; el adobe, que ya existía en el extremo norte del actual territorio chileno, pero que es masificado por los españoles en el entonces territorio chileno colonial, para construir sus viviendas y todas las construcciones que buscaban ser más duraderas; y el tapial (tierra apisonada al interior de un encofrado de madera), que es introducido por los españoles en el continente americano y se usó principalmente en los cierres de predios (Lacoste et al., 2012) y en parte de construcciones monumentales como las iglesias.
Así, en la capital Santiago, por ejemplo, a nueve años de su fundación, existían sólo “siete casas definitivas” (de adobe), mientras que las demás eran de “bahareque y de paja muy ruines” (de Ramón, 2000, p. 29). Con el tiempo y por necesidades defensivas, se empezó a abandonar la quincha y la paja, pues eran materiales muy fáciles de destruir mediante incendios, y se comenzó a emplear de manera masiva la albañilería de adobe y el tapial, que conformando gruesos e ignífugos muros, se constituyeron en la mejor defensa frente a los intentos de los pueblos originarios de recuperar sus tierras. Varios son los ejemplos que dan cuenta de esta primera fase de necesidad defensiva: en la capital Santiago, el conquistador Pedro de Valdivia se construyó una “casa-fuerte” para resguardarse él y sus vecinos a un costado de la Plaza Mayor, empleando 200.000 adobes de vara de largo (83,6cm) y un palmo de alto (21cm) (de Ramón, 2000); Santiago tuvo una muralla defensiva construida con adobes alrededor de sus nueve cuadras centrales, construida después del ataque del cacique Michimalongo en septiembre de 1541 (Benavides, 1941/1988; Pereira, 1965); La Serena (segunda ciudad más antigua de Chile) tuvo también una muralla defensiva construida después del ataque del pirata Sharp en 1680, erigida con adobes y tapias, que duró hasta principios del siglo XIX (Concha, 1871/2010); la ciudad de Concepción, fundada en 1551, tuvo muros de defensa construidos con adobes y piedras (Lacoste et al., 2014).
Durante el siglo XVII se consolida el uso del adobe, empleando esta técnica en viviendas, haciendas rurales, edificios institucionales y sobre todo, en iglesias y conventos de las diversas órdenes religiosas que llegaron al país a evangelizar. Fue tan importante la producción de adobes, que “en el siglo XVI existieron en Santiago dos manzanas de la primitiva ciudad destinadas a ‘cortar adobes’” (Valenzuela, 1991, pp. 28-29). Esta práctica, que luego se extendió a otras zonas, “tenía a la ciudad llena de hoyos, por lo que el Cabildo debió tomar severas medidas para limitar estas faenas a lugares precisos” (Valenzuela, 1991, p. 29).
Sobre la calidad de las construcciones de adobe, el jesuita Alonso de Ovalle, uno de los principales cronistas de la Colonia, escribe hacia 1646 que en Santiago “Los edificios, fuera de los cimientos que son de piedra […] lo demás es de adoves, de que se hacen las casas tan fuertes, y de tanta dura […] porque el barro de que se hacen, se endurece de manera con la paja” (de Ovalle, 1646, p. 154). Fernández Niño, otro cronista, también relata los materiales empleados en la fabricación del adobe: “Los adobes se forman de barro bien pisado, limpio y cargado de paja gruesa” (Fernández, 1808, p. 154).
Los primeros grandes sismos, registrados en 1575, 1583 y 1647, introducen un nuevo desafío al arte de construir, y marcan un antes y un después en la historia de la arquitectura colonial chilena. En especial, el “terremoto Magno” de 1647 -de magnitud estimada ~8.5, el más destructivo de todo el periodo colonial- marcó el fin de un primer periodo de experimentación en la edificación, pues no dejó “edificio en pie, templo en que poder celebrar los oficios divinos, ni cassa en que poder vivir ni pared que no quedasse amenaçando segundo peligro” (Oidores de Santiago 1648, citado en Gay, 1852, p. 456); en efecto, en Santiago sólo la Iglesia y el convento de San Francisco se consideran los únicos sobrevivientes a dicho terremoto.
Después de 1647, son varios los cambios que se introducen para mejorar el comportamiento sísmico de las construcciones, lo que permite entender esto como un “segundo periodo” en la Colonia: se aumenta el espesor de los muros, la arquitectura empieza a ser “humilde en su altura” (Ovalle, 1646, citado en de Ramón, 2000), y junto con ello, se gesta el “estilo tradicional chileno”, caracterizado por “formas macizas, paredes muy anchas y techos bajos” (Villalobos et al, 1990, p. 39)”. Además, aparecen los primeros refuerzos de madera: a los muros se les añade “un sistema de soleras, llaves, cuñas y diagonales tan bien dispuestas que algunas de ellas ha resistido después a otros movimientos sísmicos” (Benavides, 1941/1988, p.155). Este sistema de refuerzos horizontales de madera se propagó en gran parte desde las construcciones de adobe, y es aún posible observarlo en muchos inmuebles.
En cuanto a las técnicas, es después del terremoto Magno que al parecer el tapial dejó de utilizarse en edificios, pues desde ahí no se menciona su uso en ningún documento escrito. La técnica, sin embargo, prevalece en los cierres de patios y en los cercos prediales de zonas rurales hasta bien entrado el siglo XIX. “En La Serena, San Felipe y Santiago, las tapias formaron largas cintas que se extendían junto a los caminos y llegaron a alcanzar varios kilómetros” (Lacoste et al, 2012, p. 194). Los tapiales se apisonaban al interior de un encofrado formado por cinco piezas y eran de madera de cedro, lingue y álamo y se erigían sobre un cimiento de piedra y poseían en su parte superior una “barda” de teja, espino o adobe (Lacoste et al., 2012).
La albañilería de adobe, en cambio, sigue siendo el sistema constructivo predominante en los muros de todos los tipos de edificaciones y es en este periodo en que las medidas del bloque se empiezan a estandarizar a 60cm de largo por 30cm de ancho y 10cm de alto (Greve, 1938).
Un segundo importante terremoto durante la Colonia, el de 1730 (de magnitud estimada Mw~8.7) marca un nuevo hito, da paso a un “tercer periodo” y consolida el “sello de robustez [de] una arquitectura decantada a lo largo de dos siglos de sacudidas de la más variada índole” (Guarda, 1982, p. 2). Debido al grado de destrucción que provocó este sismo en toda la zona central de Chile, es que se puede afirmar que todo el patrimonio histórico de dicha zona, incluyendo la capital Santiago, es posterior a 1750.
A mediados del siglo XVIII, bajo el reinado del francés Felipe V en el trono español, empiezan a llegar nuevos materiales de construcción provenientes desde Francia, como el vidrio y las rejas, influenciados por el advenimiento del Barroco en Europa; a la par de ello, en Chile comienza un periodo de bonanza económica gracias a la exportación masiva de trigo hacia Perú (Benavides, 1941/1988). Estos hechos, junto a la experiencia acumulada con los sismos y los avances en materia constructiva, hicieron que se consolidaran ciertas tipologías arquitectónicas que prevalecen hasta el día de hoy como parte importante del patrimonio arquitectónico chileno, todas ellas construidas con adobe y tejas. En primer lugar, está la “casa colonial chilena”, edificación de un piso, con volúmenes perimetrales organizados en torno a uno o varios patios interiores, con un zaguán en la entrada, que proviene de la casa andaluza, que a su vez se inspira en la mansión latina (Benavides, 1941/1988; Secchi, 1952; Pereira, 1965), adaptada a la realidad y los materiales locales. Esta tipología existe en el ámbito rural y el urbano, aislada en su lote en pocas ocasiones, y agrupada de manera continua con otras viviendas la mayoría de las veces (Figura 7), producto de la división de las manzanas en solares, donde la unidad estructural era la manzana completa, lo que aseguraba un buen comportamiento sísmico. Según se ha observado en los diversos trabajos de campo, esta casa colonial chilena que aún se presenta en numerosos poblados rurales entre las regiones de Atacama y el Bío-bío, posee muchas variantes regionales en respuesta a las diferencias climáticas y de recursos naturales, lo que determina el uso o no de corredor externo, la pendiente y material de la techumbre (teja de arcilla, tejuela de Alerce o calamina), el espesor de muros y la dimensión de los recintos, entre otras cosas, a pesar de lo cual es posible reconocer estas viviendas de adobe como parte de una misma tipología, muy común dentro del patrimonio arquitectónico chileno (Figura 8). En cuanto a su presencia en los centros urbanos, sólo en la ciudad de La Serena se conserva esta tipología de manera masiva, conformando el 52% de los inmuebles de su centro histórico, según se ha podido determinar durante los trabajos de campo realizados. En la ciudad de Santiago, en cambio, restan sólo dos viviendas coloniales de un piso y tres de dos pisos como ejemplares de esta tipología, producto de las innumerables transformaciones urbanas que ha tenido la ciudad.
En los trabajos de campo en ambas ciudades, se ha identificado como técnica predominante el adobe en soga, de las dimensiones estándar de 60cm x 30cm x 10cm mencionadas por Greve (1938). Aparece también en este periodo el uso del tabique de madera relleno con adobes dispuestos en pandereta, para los muros divisorios interiores.


Otra tipología muy característica es la hacienda, grandes conjuntos que nacieron como fruto del sistema productivo latifundista importado por los españoles. La hacienda se caracteriza por poseer una planta ortogonal con varios núcleos organizados en torno a patios interiores, divididos en áreas destinadas a la habitación, y otras a los procesos de producción propios del sistema de haciendas. Existen también acá variantes regionales observadas en los trabajos de campo: en la macro región conocida como “Norte Chico” (regiones de Atacama y Coquimbo) existen muchas haciendas de dos pisos, construidas en adobe en su primer piso y en quincha en su segundo; en la zona central chilena en cambio (regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble), la mayoría de los conjuntos son de un único piso, construidos en adobe y tabiques con adobes en pandereta, poseen además, amplios corredores techados que permiten el trabajo al aire libre protegido de las inclemencias del clima (Figura 9). Esta tipología del valle central es quizás la más documentada de todo el patrimonio arquitectónico chileno (Gross, 1964; Guarda, 1969; Benavides, 1941/1981; Del Río y Gutiérrez, 1999), no así la de la zona norte, a pesar de que ambas se encuentran en buen estado de conservación a pesar de los numerosos y frecuentes sismos y forman parte del valioso patrimonio construido en tierra chileno.

En cuanto al patrimonio religioso, destacan las iglesias coloniales del valle central, las cuales muchas veces forman parte de una hacienda o de un convento. Éstas por lo general poseen una sola nave construida con adobe y una, dos o tres torres construidas en madera, recayendo en estos elementos la variedad de lenguaje de este patrimonio.
En el periodo después del terremoto de 1730, la práctica de construir inmuebles en adobe con techos de tejas y cierres de tapial, se transformó en una política de Estado que quedó establecida en normas, como en las “Instrucciones para la Fundación de San Felipe” (1740) que sirvió de base para la fundación de muchas otras ciudades. Para atraer a los campesinos, se regalaban las tierras a cambio de “cerrar su predio con muros de tapia y levantar una casa con techo de tejas” (Lacoste et al., 2014, p. 91). Una única excepción la constituyó la ciudad de La Serena, donde se siguió empleando la cubierta vegetal de totora (Schoenoplectus californicus) en las construcciones de adobe (Figura 10), hasta bien entrado el siglo XIX (Concha, 1871/2010; Galdames, 1964).
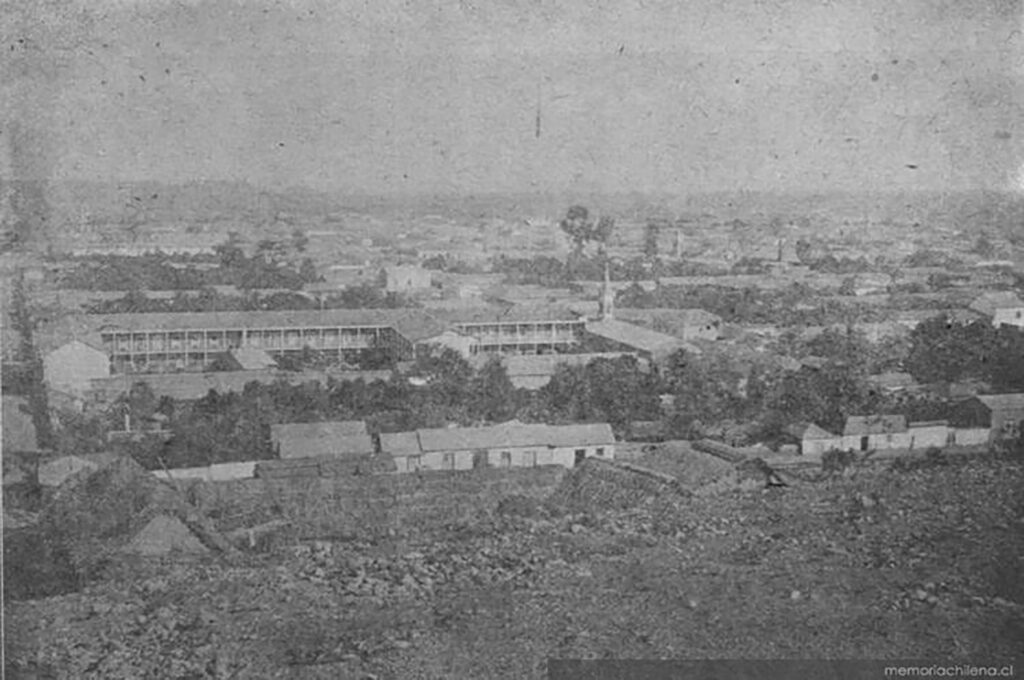
A fines del siglo XVIII, bajo la influencia de la llegada del arquitecto italiano Joaquín Toesca, quien llegó a Chile en 1780 a terminar la Catedral de Santiago, se empieza a masificar el uso del ladrillo cerámico cocido, tanto en iglesias y edificios monumentales; en ese mismo periodo se construyen en mampostería de piedra las segundas o terceras versiones de iglesias destruidas por los terremotos anteriores (Jorquera, 2016). El adobe por lo tanto sigue empleándose principalmente en viviendas y prevalece en otros tipos de edificaciones -como haciendas, bodegas e iglesias- en el mundo rural, tipologías que se mantienen intactas hasta mediados del siglo XIX.
La aparición de sistemas mixtos madera-tierra durante la República
La Independencia definitiva de Chile como colonia de España en 1818, y el posterior establecimiento de un sistema Republicano a partir de 1831, desencadenaron una serie de cambios socio-económicos que, por supuesto, tuvieron repercusión en la arquitectura y en las formas de construir. Mientras todas las ciudades del sur de Chile resultaron destruidas por las guerras de la Independencia y posteriormente por el terremoto de 1835, el centro del país empezó a progresar, gracias al auge minero, al proceso de apertura comercial al mundo y a la consolidación de Valparaíso como el principal puerto del océano Pacífico, con un extraordinario incremento de la riqueza en dicha ciudad y por su cercanía, también en la capital Santiago (de Ramón, 2000).
En materia de construcción, un hecho trascendental fue la llegada de importantes cantidades de madera de pino Oregón americano, utilizadas como lastre de las embarcaciones, a los principales puertos de Chile como Valparaíso, Iquique y Coquimbo, madera que empezó a utilizarse como estructura en innumerables inmuebles.
Otro cambio fundamental, fue el arribo masivo de extranjeros provenientes de Europa, muchos de ellos técnicos y comerciantes que se mezclaron rápidamente con las clases altas chilenas, las cuales a su vez, inmigraron desde las provincias a Santiago, asentando así la oligarquía capitalina (de Ramón, 2000). Estos cambios socio-económicos, repercutieron en la arquitectura y las formas de construir, principalmente en las grandes urbes del norte y centro del país, como Iquique, Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Valparaíso y Santiago. A nivel general se puede establecer que la arquitectura de este periodo es historicista y ecléctica (Bergot, 2009), pero con un desarrollo muy regional, que en todos los casos, hizo “desaparecer paulatinamente la sencillez tradicional de la ciudad” colonial (Fernández, 2000). Así por ejemplo, en Santiago aparecieron palacetes neoclásicos (de influencia italiana y francesa), mansiones Tudor, neo-góticas, etc.; en Valparaíso aparecieron viviendas colectivas de alturas muy moduladas, y en La Serena aparecieron mansiones con elementos clásicos (Figura 11).

La arquitectura residencial de las clases medias y bajas, en cambio, siguió siendo austera en las soluciones planimétricas y volumétricas, pero se ornamentó al estilo del denominado “Clasicismo popular”, que es la transformación estética de la vivienda colonial chilena, mediante la incorporación de elementos de orden clásicos en las fachadas, como pilastras, arcos de medio punto y balaustradas (Sahady, Duarte y Waisberg, 1992).
A nivel constructivo, según se ha podido observar en los trabajos de campo realizados en las ciudades de Santiago, Valparaíso y La Serena, la tierra se siguió empleando en el ámbito residencial, pero mezclada con el uso de la madera (principalmente de pino Oregón americano y roble), diversificando las técnicas como nunca antes.
El adobe, estandarizado en sus medidas de 60cm x 30cm x 10cm, se siguió utilizando en las edificaciones de un piso -como en las mencionadas viviendas del clasicismo popular-, en los primeros pisos de inmuebles de mayor altura, y como muros “cortafuegos” entre una propiedad y otra; así ocurrió en la ciudad de La Serena y Santiago.
En la arquitectura ecléctica-historicista en cambio (concentrada en el llamado “Barrio Yungay” al oeste del centro fundacional de Santiago, dada la necesidad de construir hasta tres-cuatro pisos y gracias a la disponibilidad de madera de importación), empezó a utilizarse este material como estructura portante y la tierra como relleno, bajo distintas formas y en distintas partes de los inmuebles, según se ha podido observar de forma directa. Los pisos superiores y los muros divisorios se construyeron con entramados de madera –llamados “tabiques” en Chile–, rellenos con bloques de adobe, siempre con las mismas dimensiones (60cm x 30cm x 10cm), dispuestos en soga y en una hilada para lograr espesores de muro de 30cm, o en pandereta para muros finos de solo 10cm; en este último caso, los adobes se afianzaban a los pies derechos mediante alambres (Figura 12), siendo esta técnica utilizada en muros divisorios interiores o en segundos pisos, aunque también es posible encontrar viviendas enteramente construidas así. Es común entonces, en la arquitectura de estilo, encontrar en un mismo edificio un primer piso de albañilería de adobe, un segundo piso de tabique de madera con adobes en soga, y un tercer piso con adobes en pandereta, logrando así́ espesores de muro decrecientes, que ayudan a un mejor comportamiento sísmico.
La quincha empezó a emplearse a nivel urbano, con una estructura secundaria compuesta por listones de 1×1” dispuestos en diagonal u horizontal (Figura 12), denominados “empalizados” o “ensardinado” (Guzmán, 1980) que reciben la carga de tierra. Esta técnica se utilizó también para muros divisorios interiores o en la parte superior de edificaciones, como en tímpanos de techumbres, siendo muy común en la ciudad de La Serena.
Una última técnica mixta surgida en esta época en la región de Valparaíso y presente también en la región de Coquimbo, es el entramado de madera relleno con “adobillos”, técnica que da cuenta de la acumulación de conocimiento en materia de sismorresistencia, pues se trata de una estructura de madera compuesta por piezas de 4×4” de Roble, Coigüe o pino Oregón americano (Giribas, Riquelme y Prado, 2017), rellena con “un adobe de forma especial que mide 10cm x15cm x 50cm y tiene en los extremos unas ranuras, para alojar listones verticales de 1×1”, unidos a los costados de los pies derechos (Guzmán, 1980, p.102), gracias a lo cual, los bloques no se vacían de la estructura de madera en caso de sismos perpendiculares al plano del muro (Figura 12). En la ciudad de Valparaíso, esta técnica fue empleada en inmuebles enteros y gracias a la versatilidad de la estructura de madera fue posible que la arquitectura se adaptara a la intrincada topografía de la ciudad, logrando un buen comportamiento sismorresistente. En la región de Coquimbo, en cambio, la madera con adobillo se encuentra en los segundos pisos de los inmuebles residenciales más importantes, representativos del periodo de auge minero de la ciudad, conocido como “Clásico serenense”; un ejemplo de ello es la vivienda en La Serena de Gabriel González Videla, presidente de la República (1946-1952), sede actual del Museo Histórico de dicha ciudad; inmueble construido en adobe en su primer piso, y en madera rellena con adobillo en el segundo, (Figura 13).

El uso de las técnicas mixtas hizo posible el aumento de la altura de las edificaciones, la disminución del espesor de muros, la apertura de vanos mayores y un comportamiento más elástico de los edificios frente a esfuerzos sísmicos, mientras la tierra siguió teniendo el rol de garantizar el confort termo-higrométrico y la aislación acústica (Jorquera, 2014).

En todos los casos, la arquitectura republicana se cubrió con revoques gruesos de cal y yeso, que muchas veces imitaban otros materiales como la piedra, motivo por el cual el uso de la tierra permaneció escondido.
El decaimiento del uso de la tierra durante las primeras décadas del siglo XX.
El siglo XX, como en buena parte del mundo, hizo su debut de la mano de la aparición de los nuevos materiales industrializados -hierro y hormigón principalmente-, y el arribo del Movimiento Moderno en la Arquitectura a partir de la creación de la Bauhaus en Alemania en 1919, hechos que empiezan a hacer que los materiales tradicionales pre-industriales se abandonen paulatinamente, situación que también sucede en Chile.
La intensa actividad sísmica chilena aceleró la llegada de la modernidad industrial: tres terremotos en la zona central de Chile, el de Valparaíso de 1906, el de Talca de 1928, y el de Chillán de 1939, dieron inicio a este proceso. Tras el terremoto de 1906, de magnitud estimada 8.2Mw, que dejó alrededor de 3000 víctimas fatales, “el ingeniero civil Hormidas Henríquez señaló la urgente necesidad de mejorar los materiales de construcción y utilizar el ‘concreto armado’ al que consideraba ‘el material del futuro’” (Henríquez, 1907, citado en Camus et al., 2016). Después del terremoto de Talca, se creó en 1929 la primera Ley nº 4.563 sobre Construcciones Asísmicas, y en 1930 (promulgada finalmente en 1936) la primera Ley y Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, que institucionalizó “las primeras normas de diseño y construcción antisísmicas en Chile, y sentó las bases para el diseño de los primeros planes reguladores de uso del suelo de las ciudades chilenas” (Camus et al., 2016, p.13). Pero es consecuencia del terremoto de Chillán de magnitud estimada 8.3Mw, considerado uno de los desastres más grandes de la Historia de Chile, que el adobe quedó desprestigiado como técnica constructiva, y con ello a todas las técnicas que usan el material tierra. Este sismo dejó alrededor de 30.000 muertos según la prensa de la época y en pie sólo “entre 28 y 93 edificaciones en pie de un total cercano a las 3.500” (Torrent, 2016, p. 87), siendo estas edificaciones de madera, hormigón armado y de albañilería reforzada con cadenas de hormigón, mientras que “El adobe había sucumbido casi en la totalidad de los casos, provocando el mayor número de víctimas (Torrent, 2016, p. 87). De este modo, se puede establecer el año 1939 como fecha de término de la larga continuidad de construir con tierra en el territorio chileno.
Otros hechos consolidaron también la llegada de los materiales industrializados a Chile: la celebración del centenario de la Independencia en 1910, impulsó la construcción de una serie de importantes edificios públicos en la capital Santiago, como la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes, ambos edificios de estructura de albañilería confinada en pilares y cadenas de hormigón y estructura de techumbre de hierro. Por otro lado, en esa misma época, el Estado chileno empezó a preocuparse del déficit habitacional de las clases más pobres a partir de la promulgación en 1906 de la “Ley General sobre las Habitaciones para Obreros”, inaugurando la construcción de viviendas estatales populares, cuya construcción se hizo bajo los parámetros y materiales de la modernidad y de los principios del higienismo (Demmidel y Pérez, 2009).
Prueba del reemplazo paulatino del material tierra (y en especial del adobe como técnica predominante) por los materiales industrializados, son las cifras obtenidas en una investigación anterior de esta autora, en la cual se analizó la materialidad registrada en los catastros municipales del centro fundacional Santiago. De ello se verificó que, en 1910, existían en la capital un 50% de construcciones de adobe, un 29% de ladrillo cocido, un 16% de hierro, un 4% de madera, y sólo un 1% de hormigón; mientras que en 1939 las cifras eran: 22% de edificaciones de adobe; 43% de ladrillo cocido; 1% de acero, 5% de madera y 12% de hormigón armado (Jorquera y Lobos, 2017). Actualmente, en ese mismo centro fundacional de la capital, se conservan apenas quince inmuebles construidos con tierra, de acuerdo al trabajo de campo realizado en el marco de esta investigación; esta disminución dramática se explica por las razones antes expuestas y por las importantes transformaciones urbanas y de densificación que vivieron los centros urbanos en el mundo, producto de la emigración campo-ciudad, donde “el adobe se presenta como un sistema inviable debido a los grandes espesores de muro que dicho sistema requiere y porque no permite construir en altura” (Jorquera, 2018, p. 121).
A pesar de todos los cambios antes mencionados, la tierra como material de construcción subsistió en Chile en el ámbito rural y en los centros históricos de las principales ciudades del país, sin reconocerse como un material oficial y sin ser documentado hasta fines del siglo XX.
El resurgimiento de la tierra como material sustentable en los albores del siglo XXI
Las últimas décadas del siglo XX fueron testigos del resurgimiento paulatino de la construcción con tierra en Chile, de la mano de dos fenómenos: la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y la búsqueda de una arquitectura sustentable.
Respecto a lo primero, han sido paradojalmente los terremotos, con la destrucción que causan al patrimonio construido en tierra, los que impulsaron su puesta en valor. En 1985, un terremoto de magnitud 8.0Mw, con epicentro en la ciudad costera de San Antonio, en el centro de Chile, destruyó muchos inmuebles construidos con tierra, los cuales fueron simplemente reemplazados por edificaciones de materiales contemporáneos; este hecho sentó un mal precedente, que hizo que veinte años más tarde, con el terremoto del año 2005 con epicentro en la comuna de Huara en el norte del país, el Estado chileno impulsara un primer proceso de reconstrucción patrimonial que incluía la recuperación de inmuebles de tierra. Este proceso abrió un importante primer debate a nivel nacional, que culminó con un seminario y una subsecuente publicación llamada “Reconstruyendo con la Madre Tierra” (A.A.V.V. 2006), donde se discutió cómo lograr intervenciones de mejoramiento estructural del patrimonio en tierra con materiales y técnicas compatibles, que fueran seguras y que a la vez no atentaran contra la autenticidad del patrimonio. Esta inquietud incipiente, se volvió a abrir en el año 2010, como consecuencia del terremoto del 27 de febrero del 2010 de magnitud 8.8Mw, que afectó la zona central y más poblada de Chile, causando una gran destrucción al patrimonio construido en tierra, sobre todo en viviendas ya muy deterioradas (Bahamondez et al., 2011). Este terremoto impulsó importantes subsidios estatales para su reconstrucción y dio cuenta de la necesidad de normar las intervenciones, debate que culminó con la promulgación de la Norma NCh3332 “Estructuras –Intervención de construcciones patrimoniales de tierra cruda– Requisitos del Proyecto Estructural” (Instituto Nacional de Normalización, 2013); a la vez, evidenció la necesidad de contar con profesionales formados en la materia, capaces de diagnosticar daños y afrontar el proceso de reconstrucción de las edificaciones de tierra, lo que se ha traducido en que en años recientes, a nivel universitario se hayan incorporado diversas actividades que guardan relación con la construcción con tierra, total o parcialmente.
Ha sido también la actividad sísmica, en conjunto con la búsqueda de una arquitectura sustentable, lo que ha impulsado la utilización de técnicas de construcción mixtas que incorporan la tierra, en las últimas décadas. Así, diversos arquitectos y “bio-constructores” interesados en construir con materiales naturales y a disposición en el lugar, han experimentado utilizando técnicas de construcción donde la estructura portante la hace la madera, el acero e incluso los neumáticos reciclados, y el relleno lo hace la tierra y la paja (Figura 14), dando lugar a un sinnúmero de variantes técnicas y de experimentaciones formales en la arquitectura que, en todos los casos, han demostrado ser sismorresistentes.

Conclusiones
En la presente investigación se ha mostrado cómo, a pesar de su anonimato, la tierra ha sido un material protagonista de la arquitectura chilena a lo largo de su historia, tanto en un ámbito rural como urbano, en el norte y centro del país, donde el clima desértico y templado, respectivamente, la hicieron un material abundante e idóneo para construir. Asimismo, cada periodo tiene un territorio específico y técnicas constructivas locales (Tabla 1).
Tabla 1. Síntesis de los periodos históricos. Créditos: Natalia Jorquera.
| PERIODO | SUB-PERIODO | TERRITORIO | ARQUITECTURA | TÉCNICAS DE TIERRA PREDOMINANTES |
| PREHISPÁNICO (1000 aC- 1536) | Formativo (100aC- 500dC) | Norte Grande | Aldeas de planta circular | Tierra amasada |
| Intermedio (500dC -1450dC) | Aldeas de planta circular/ viviendas de planta rectangular | Tierra amasada | ||
| Tardío (1450dC- 1536) | Predominio de la planta rectangular con la llegada del Inka | Adobe, mampostería de piedra con mortero de tierra, conglomerados tierra-piedra | ||
| Norte Chico- Valle Central | Construcciones esporádicas | Quincha | ||
| COLONIAL (1536- 1818) | Primer periodo (1536-1647) | Arquitectura defensiva y religiosa (iglesias y conventos) | Adobe, tapial y quincha | |
| Segundo periodo (1647-1730) | Viviendas e iglesias | Adobe con refuerzos horizontales de madera | ||
| Tercer periodo (1730-1818) | Consolidación de tipologías: la “casa chilena”, la “Hacienda”, iglesias. | Adobe con refuerzos horizontales de madera/Tabiques con adobe en pandereta en divisiones interiores. | ||
| REPUBLICANO (1818-1910) | Ciudades: Santiago, Valparaíso, Coquimbo, La Serena, Iquique y Antofagasta | Arquitectura historicista y ecléctica principalmente en ámbito residencial. | Técnicas mixtas madera-tierra: quincha, tabique con adobe y adobillo. Difusión del pino Oregón americano y el roble. | |
| INICIOS SIGLO XX (1910-1990) | Decae el uso en todo Chile. | Prevalece el adobe en elementos puntuales en las primeras décadas. | ||
| ALBORES SIGLO XXI (1990 a nuestros días) | Todo el norte y centro de Chile | Técnicas mixtas madera-tierra, acero-tierra y neumáticos tierra |
De los cinco periodos identificados, el primero presenta rasgos únicos, pues antes de la llegada de los españoles a América, las culturas habitantes en el continente poseían cosmovisiones y grados de desarrollo muy locales que se manifestaban en sus particulares modos de construir; por esta razón, todos los vestigios arqueológicos presentes en el Norte Grande chileno constituyen un patrimonio cultural construido con tierra único. Los dos periodos siguientes, el Colonial y el Republicano, están marcados por la invasión europea al continente americano y el posterior proceso de emancipación, y por lo tanto son similares a lo vivido en otras naciones de América Latina en términos históricos y también arquitectónico-constructivos, con tipologías arquitectónicas y técnicas que se encuentran también en otras ciudades y poblados de los vecinos países, por lo que la presente investigación puede contribuir a escribir la historia de la construcción con tierra de otros países del continente. Los dos últimos periodos, en cambio, dan cuenta del proceso global de industrialización de la construcción y del arribo de la arquitectura moderna que permeó a todo el planeta desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y del reciente proceso de búsqueda de una arquitectura sustentable, donde la tierra como material está volviendo a cobrar protagonismo.
Un rasgo que hace única la arquitectura y construcción con tierra en Chile, es su continuo diálogo con los terremotos más destructivos del planeta, los cuales han condicionado desde siempre las técnicas y los rasgos de la arquitectura en el país, donde resulta un prodigio que, a pesar de tan intensa actividad sísmica, sea tan abundante el patrimonio que se conserva construido con tierra. La lectura de las numerosas técnicas de tierra y sus variantes dan cuenta de ese diálogo, del uso de los recursos naturales a disposición, así como de los sucesos históricos que han ido perfilando la evolución de la arquitectura y las formas de construir chilenas.
Bibliografía
A.A.V.V. (2006). Reconstruyendo con la madre tierra. Santiago, Chile: Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, 108.
Alberti, L. (1485). De Re Aedificatoria, Libro III, cap. XI. Florencia: Edición digital del primer libro editado por Niccolò di Lorenzo Alemanno. Disponible en: spazioinwind.libero.it/fravento/dd/alberti.rtf [visitado el 22/09/2020
Adán, L. y Urbina, S. (2007). Arquitectura formativa en San Pedro de Atacama. Estudios Atacameños, 34, 7-30.
Bahamondez, M; Contreras, S.; Hurtado, M.; Jorquera, N. y Vargas, J. (2011). La arquitectura en tierra frente al sismo: conclusiones y reflexiones tras el sismo en Chile del 27 de febrero de 2010. Revista CONSERVA, (16), 39-54.
Bahamondez, M. & Pereira, H. (2016). Patrimonio precolombino en Chile. En Correia, M., Neves, C., Guerrero, L. & Pereira, H. (ed.). Arquitectura de tierra en América Latina, (pp. 114-117). Lisboa: Argumentum.
Baron, A. (1986). Tulor: posibilidades y limitaciones de un ecosistema. Revista Chungará nº16-17, 149-158.
Benavides, A. (1941/1988). La arquitectura en el virreinato del Perú y en la capitanía general de Chile. Santiago: Andrés Bello.
Benavides, J., Márquez de la Plata, R. y Rodríguez, L. (1977). Arquitectura del Altiplano. Caseríos y villorrios ariqueños. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Berenguer, J. (1997). El norte grande en la prehistoria. Donde el agua es oro. En Berenguer, J. (ed.). Chile antes de Chile (pp. 16-31). Santiago: Catálogo Exposición Museo Chileno de Arte Precolombino.
Bergot, S. (2009). Unidad y distinción. El eclecticismo en Santiago en la segunda mitad del siglo XIX. Revista, 180 (23), 32-35.
Bravo, J.; Sahady, A. & Quilodrán, C. (2011). El Oficio del adobe: persistencia de un sistema constructivo ancestralmente asociado al paisaje rural de la Zona Central de Chile y su incorporación en las rutas del Valle Central. En AAVV. Patrimonio Turístico en Iberoamérica (pp. 64–74). Experiencias de investigación, desarrollo e investigación. Santiago: Editorial Universidad Central.
Castillo, M. (2018). Evolución de los sistemas constructivos de los templos religiosos. En la zona central de Chile Siglos XVI al XIX. Santiago: Centro de Estudios Bicentenario.
Castro, V., Maldonado, F. y Vásquez, M. (1993). Arquitectura del Pukara de Turi. En Niemeyer, H. (ed.). Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología chilena publicadas en el Boletín del Museo Regional de la Araucanía, 4(2),79-106. Temuco.
Camus, P., Arenas, F., Lagos, M., & Romero, A. (2016). Visión histórica de la respuesta a las amenazas naturales en Chile y oportunidades de gestión del riesgo de desastre. Revista de geografía Norte Grande, (64), 9-20.
Concha, M. (2010[1871]). Crónicas de La Serena, desde su fundación hasta nuestros días 1549 –1870. La Serena: Editorial Universidad de La Serena.
de Ramón, A. (2000). Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago: editorial Sudamericana.
Del Río, C. y Gutiérrez, F. (1999). Patrimonio arquitectónico de la Sexta Región, 2a parte. Santiago, Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
de Ovalle, A. (1646). Breve relación del Reyno de Chile. Colección Biblioteca Nacional de Chile. Recuperada de http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8380.html [25-04-2020].
Demiddel, F. & Pérez, L. (2009). Más que una suma de casas: la unidad vecinal villa San Pedro de Coronel. Revista INVI, 24 (67), 127-152.
Dörr, M. (2017). Cultura constructiva “El Canelo”. Ranchos costinos de Chile. Memorias del Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, 17, 749-759. La Paz, Bolivia: Red PROTERRA.
Fernández, M. (2000). De la chacra al loteo. En Dirección de Obras Municipalidad de Santiago. En Santiago Poniente. Desarrollo Urbano y Patrimonio. Santiago, Chile: Ed. Andros.
Fernández Niño, P. (1808). Cartilla de campo y otras curiosidades dirigidas a la enseñanza y buen éxito de un hijo, manuscrito: trabajada en Chicureo desde 1o. de enero de 1808 h[as]ta el de 1817. Recuperada de www.memoriachilena.cl [25-04-2020].
Galdames, J. (1964). La Serena y su evolución urbana. Revista Chilena de Historia y Geografía.
Gallardo, F., Uribe, M. y Ayala, P. (1995). Arquitectura Inka y poder en el pukara de Turi, norte de Chile. Gaceta arqueológica andina, (24), 151-171.
Gay, C. (1852). Documentos sobre la historia, la estadística y la geografía de Chile, 456-467. Chile: Museo de Historia Natural de Santiago.
Guerrero, Baca, L. (2007). Arquitectura en tierra. Hacia la recuperación de una cultura constructiva. APUNTES, 20 (2), pp. 182-201.
Giribas, C., Riquelme, A. y Prado, F. (2017). La técnica de adobillo en la restauración de dos ascensores en Valparaíso, Chile. Memorias del Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, 17, 309-318. La Paz, Bolivia: Red PROTERRA.
Greve, E. (1938). Historia de la ingeniería en Chile. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Gross, P. (1964). Arquitectura tradicional en el Valle Central de Chile. Santiago, Chile: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile.
Gross, P. (2015). Arquitectura en Chile. Desde la prehispanidad al centenario. Santiago: Editorial Sa Cabana.
Guarda, G. (1969). Arquitectura rural en el Valle Central de Chile. Santiago, Chile: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile.
Guarda, G. (1982). El triunfo del Neoclasicismo en el Reino de Chile. Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Guzmán, E. (1980). Curso elemental de edificación. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Hyslop, J. (2017). Asentamientos planificados Inka. Lima: Petróleos del Perú.
Instituto Nacional de Normalización, Chile. (2013). NCh3332, Estructuras –Intervención de construcciones patrimoniales de tierra cruda– Requisitos del Proyecto Estructural, Chile.
Jorquera, N. (2018). Técnicas y desarrollo histórico del patrimonio de tierra en la capital de Chile entre los siglos XVI y XX. En revista Anales del IAA, 48 (1), 109-123.
Jorquera, N. y Lobos, M. (2017). Técnica y configuración material del centro histórico de Santiago de Chile a inicios del siglo XX. Una lectura desde los catastros municipales de 1910 y 1939. Revista AUS, (22), 46-52.
Jorquera, N. (2016). Tierra y piedra, materias primas de la arquitectura santiaguina. Revista 180, (37), 42-47.
Jorquera, N. (2014). Culturas constructivas que conforman el patrimonio chileno construido en tierra. Revista AUS, (16), 28-33.
Jorquera, N. (2014). Culturas sísmicas: Estrategias vernaculares de sismorresistencia del patrimonio arquitectónico chileno. En Arquitecturas del Sur, Vol XXXII, (46), 6-17.
Lacoste, P., Premat, E., Castro, A., Soto N., Aranda, M. (2012). Tapias y tapiales en Cuyo y Chile (Siglos XVI-XIX). Revista Apuntes, 25 (2), 182 – 199.
Lacoste, P., Premat, E. y Bulo, V. (2014). Tierra cruda y formas de habitar el reino de Chile. Revista UNIVERSUM, Vol. 29 (1), 85-106.
Maldonado, L. y Vela-Cossío, F. (2011). El patrimonio arquitectónico construido con tierra. Las aportaciones historiográficas y el reconocimiento de sus valores en el contexto de la arquitectura popular española. Informes de la Construcción, 63 (523), 71-80.
Marchante, P. & Silva, P. (2017). Los revestimientos en la conservación del patrimonio construido con tierra en Santiago de Chile. Memorias del Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra, 17, 400-406. La Paz, Bolivia: Red PROTERRA.
Monjo, J. (2014). La evolución histórica de la arquitectura de tierra en España. En L. Guerrero, Reutilización del patrimonio edificado en adobe, (pp. 78-99). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Nuñez, L., Cartajena, I., Carrasco, C., de Souza, P. & Grosjean, M. (2006). Emergencia de comunidades pastoralistas formativas en el sureste de la Puna de Atacama. Estudios atacameños, (32), 93-117.
Pellegrino, C., Adán, L. y Urbina, S. (2016). La Arquitectura Formativa de Guatacondo y Caserones: Diseño, Organización y Configuración del Espacio Arquitectónico. Revista Chilena de Antropología, 34, 41-64
Pereira, E. (1965). Historia del Arte en el Reino de Chile. Santiago: ediciones de la Universidad de Chile.
Prado, F. & Riquelme, A. (2016). Prevención, conservación y restauración en Chile. En M. Correia, C. Neves, L. Guerrero & H. Pereira (ed.). Arquitectura de tierra en América Latina (pp. 114-117). Lisboa: Argumentum,
Sahady, A., Duarte, P. y Waisberg, M. (1992). La vivienda urbana en Chile durante la época hispana (zona central). Santiago, Chile: Ediciones del Departamento de Historia y Teoría de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile.
Secchi, E. (1952). La casa chilena hasta el siglo XIX. Colección Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, 3. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
Šolc, V. (2011 [1975]). Casa Aymara en Enquelga. Revista Chungará, 43(1), 89-111.
Tapia, R. y Soto, M. (2014). Arquitectura con uso de la tierra y reconstrucción en la región de O’Higgins en Chile. En M. Cuéllar, (ed.). Lo doméstico y lo cotidiano. Gestión y conservación del patrimonio vernáculo (pp. 62-77). Sevilla: Red AVI.
Torrent, H. (2016). El suelo en la disputa por la reconstrucción urbana: Chillán, 1939. Revista ARQ (Santiago), (93), 84-97.
Torres, C. & Jorquera, N. (2018). Técnicas de refuerzo sísmico para la recuperación estructural del patrimonio arquitectónico chileno construido en adobe. Revista Informes de la Construcción, 70, 550, e252.
Urbina, S., Adán, L. y Pellegrino, C. (2012). Arquitecturas formativas de las quebradas de Guatacondo y Tarapacá a través del proceso Aldeano (ca. 900 AC-1000 DC). Boletín del Museo chileno de Arte Precolombino, 17 (1), 31-60.
Valenzuela, C. (1991). La Construcción en Chile: Cuatro Siglos de Historia. Santiago: Cámara Chilena de la Construcción.
Villalobos S., Méndez, L., Canut de Bon, C., Pinto, S., Serrano, S., Parentini, L., Ortega, L, Cavieres, E., Sagredo, R. y Plass, J. (1990). Historia de la ingeniería en Chile. Santiago, Chile: Editorial Hachette.
Villarroel, G. (1863 [1647]). Relación del terremoto que asoló la ciudad de Santiago de Chile. Santiago: Impr. de la Sociedad.
Notas
[1] Traducción de la autora del original en italiano “Un muro costruito con mattoni crudi riesce giovevole alla salute degli abitanti dell’edificio, resiste ottimamente agli incendi e non subisce soverchio danno dai terremoti”.
[2] Fichas de inmuebles protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales 17.288; fichas de Inmuebles de Conservación Históricas disponibles en los distintos municipios; fichas del Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble del Ministerio de Obras Públicas.
[3] La observación y análisis directo de inmuebles históricos construidos en tierra, trasciende el presente estudio y es una labor realizada por la autora en los últimos quince años en el marco de distintas investigaciones, entre ellas su tesis doctoral (2012), cuyos resultados han sido ya publicados en 2014 y 2016.
[4] Se han visitado y documentado los siguientes poblados. En la región de Arica y Parinacota: Socoroma, Putre, Pachama, Belén, Tignamar, Codpa, Chitita, Saguara y Esquina; en la región de Tarapacá: San Lorenzo de Tarapacá, Usmagama, Enquelga, Isluga, Chijo, Cariquima y Ancovinto; La Tirana, Pica y Matilla; en la región de Antofagasta: San Pedro de Atacama, Toconao, Camar, Socaire, Peine, Tilomonte, Chiu-chiu, Ayquina, Cupo, Caspana y Toconce.




